“Devoraciones”, Encuentro de la cultura cubana, Madrid, Nº 10, otoño de 1998, págs. 45-59.
http://www.cubaencuentro.com/var/cubaencuentro.com/storage/original/application/8a6ff3ac71727c80e60049c67c4949e1.pdf
"Sueño cubano en África - I", Encuentro en la red, 16 febrero 2001.
"Sueño cubano en África - II", Encuentro en la red, 20 febrero 2001.
“Viaje por la vitrina vienesa de Vigía”, Encuentro de la cultura cubana, Madrid, Nº 39, invierno de 2005-2006, págs 218-224.
http://www.cubaencuentro.com/revista/revista-encuentro/archivo/39-invierno-de-2005-2006/viaje-por-la-vitrina-vienesa-de-vigia-y-otros-avatares-de-zaldivar-28560
"Viena", Diario de Cuba, 11 agosto 2011
http://www.ddcuba.com/cultura/6330-viena
SERIE EN CLAVE CUBANA: ENSAYOS DE CULTURA CRÍTICA
CRÓNICAS CLANDESTINAS DEL "PERÍODO ESPECIAL"
I. "Devoraciones" (ensayo publicado en Encuentro de la cultura cubana, Madrid, Nº 10, otoño de 1998, págs. 45-59, véase enlace más arriba) (reproducido a continuación)
II. "De utopías y Cuba" (ensayo publicado en Crítica - Revista cultural de la Universidad Autónoma de Puebla, México, nueva época, octubre-noviembre, 1999, Nº 78, págs. 76-94) (reproducido a continuación)
III. "Del lugar común" (ensayo publicado en Crítica – Revista cultural de la Universidad Autónoma de Puebla, México, nueva época, diciembre 2001-enero 2002, Nº 90, págs. 35-51) (reproducido a continuación)
IV. "De déspotas e ilustrados" (ensayo publicado, así como todos los anteriores, en Devoraciones. Ensayos de período especial (Leiden, Países Bajos: Almenara, 2016).
***
DEVORACIONES
(Ensayo publicado en Encuentro de la cultura cubana, Madrid, Nº 10, otoño de 1998, págs.45-59.)
A Antonio José Ponte
por Las comidas profundas[1]
El Apátrida tiene hambre de patria. De casa en su tierra, del aire que le arrancó el primer llanto. De su mar, si insular fuere como yo. Yo soy Apátrida. Así constaba en uno de mis primeros documentos de viaje que, aunque efímero, ha expresado en definitiva mejor que ningún otro, en ese momento y desde entonces, mi verdadera condición nacional. Que ello se tome sin dramatismo alguno. Un golpe inesperado, lo fue sin duda para la que dio el documento al funcionario de un civilizado país de Europa al descender allí, los libros bajo el brazo: apátrida, tradujo él mirándola avizor (era la guerra fría). Mas al poco tiempo un flamante pasaporte federal se ofrecería para compensar con creces cualquier inconveniente previo. No obstante, aquello estaba dicho y la palabra repercutiría intermitentemente como un gong en sus meninges. Luego habría otros gestos, de obra y de palabra, digeridos y excretados.
En su ensayo, Ponte se declara carente de comidas y poseedor de metáforas --esos "castillos en España" que erige su escritura-- y a continuación nos depara un banquete virtual de siete platos en el que sirve, entre otros, a Carlos V (y una piña), a Silvestre de Balboa (y una jicotea), a un Samurai (y una calabaza), a Bertrand Russell (y un albaricoque), a la Marquesa de Mont-Roig (y unas raíces), a Apollinaire (y unos zapatos) y a anónimos habitantes hambreados de La Habana (y una frazada de piso). Estos manjares parentéticos, ausentes de todo recipiente como la flor de Mallarmé o tan difíciles de ingerir que en ello se va la vida, son, según el caso, objeto de un deseo voraz o sujeto de una clara atracción para la víctima que quiere poseer o ser poseída. Creo no pecar de corta ni perezosa si, a mi vez, a tales privados de alimentos los bautizo Famélicos, con sazón criolla y sin la mala leche de aquel guardafrontera hostil.
En mi mesa las comidas no son de hule como en la de Ponte, no están impresas en el mantel. Es una mesa con una superficie y cuatro patas hecha en algún rincón del imperio austro-húngaro; habrá olido a bosque en su día, mas la calefacción ha resecado sus savias naturales y ahora no huele a nada. Mi castillo en España es una casa postiza en tierra doblemente prestada, tierra que fue de moros, tierra de olivos, almendros y naranjos. Están ‑-comidas, casa-- donde el sol de Cuba no me alcanza, bajo el cual ya no tendré una profesión o descendencia que prolongue mi nombre cubano, un techo o una tumba.
Pero por más que coma, bien o mal, el Apátrida adolece de un hambre insaciable. No es que falte bocado. Su hambre, al no ser apetito sino apetencia, no depende de la abundancia o escasez de comida; es, pues, hambre de contenido distinto y aparentemente inverso a la del Famélico, pero de semejante signo estructural. Nadie se engañe, son palabras violentas: Famélico, Apátrida. No casuales ni, sobre todo, hipócritas: estamos más allá del eufemismo, por suerte. La literatura universal se ha encargado de dar derecho de ciudadanía a tales personajes. (Léanse, emblemáticos, el Lazarillo, Kafka.) Por tanto, al amparo de esa larga y excelsa tradición, nombro al Apátrida y al Famélico categorías simbólicas y personajes literarios de esta ficción ensayístico-poética.
El Apátrida posee una mesa llena en un vacío de patria. El Famélico, en su Isla, frutas pintadas en la mesa. Ambos escriben de lo que no tienen y al hacerlo, escriben también de lo que tienen, de cómo lo tienen y a quién lo dan. Sarduy, ese otro Apátrida avant la lettre, lo dijo: "Escribir es apoderarse de lo dable y de sus exclusiones"2. Así pues, ciertos Apátridas pintan, no sobre el mantel sino en el lienzo, el fruto prohibido, como las frutabombas de Ramón3, que inspiraron a Sarduy una décima:
Qué bien hiciste, Ramón,
"en pintar una papaya,
de ese color y esa talla,
y a un tal Caín, Apátrida honoris causa, un sabroso prólogo titulado ¡Vaya papaya!5, aunque es muy posible que estos veteranos de la diáspora no hayan probado una frutabomba en muchos años.
Me ha faltado la dudosa delicadeza de Carlos V, quien se abstuvo de gustar la piña ofrecida a su real apetito por temor a ser presa de un embrujo que inevitablemente se convertiría en carencia, y he sucumbido a ese "placer que bordea el dolor por la fiereza y locura de su goce"6. Mi piña es Cuba, la carne de Cuba, y ella impera sobre mi espíritu; mas sólo he conseguido una ración de Apátrida, hueca, roída por el tiempo y la distancia. Mi primer libro7 acusa posesiones pero insiste en potenciar la pérdida: Cuba, en consecuencia, lo abre y desaparece discreta tras un velo de humo. El segundo8, empeñado en asir una quimera, pone el corazón sobre la tierra y se restriega los ojos para reinventar lo perdido. Puras palabras.
Para el Famélico "llega el momento en que un albaricoque no puede comerse inocentemente"9. En efecto, antes de comerse, o en vez de comerse, como procedimiento dilatorio es aconsejable recurrir a la etimología, o incluso a la mayéutica. El Apátrida, algo versado en curiosidades histórico-idiomáticas ajenas, aporta el dato --que habría gustado al Sacro Emperador-- de que en sus tierras de Austria al albaricoque, de raíz claramente arábiga pese a lo que diga el precoz Bertrand Russell, se dio en llamar Marille por su hispánico color de gualda, nombre que conserva hasta hoy día. Y en Chile, corroborando su procedencia mora, se le llama damasco, que el Apátrida confunde invariablemente con marruecos, mote que en ese peculiar país se da a la portañuela. Tales digresiones, bien llevadas, pueden amainar el apetito, o al menos distraerlo. El Apátrida, acostumbrado en cambio a atacar el plato incontinenti, afirma que en su caso tampoco puede un cuadro mirarse, un país visitarse, un libro escribirse, ni mucho menos un albaricoque aceptarse u ofrecerse inocentemente, so pena de ser tachado, entre otras cosas, de amarillo o de castaño oscuro.
Sospecho que tanto para el Apátrida como para el Famélico la cocina cubana, en cuanto coordenada física, suele ser un no lugar, una utopía; como proposición o actividad (frecuentemente especulativa), una aporía; como dimensión psicolingüística, un lapsus o un chiste. La cocina de mis abuelos en La Víbora, espacio idílico si lo hubo, utópico si lo hay, ámbito de un constante quehacer armónico y generoso y pleno de sentido, ha sido con el tiempo elevada en mi estimativa a la categoría de mito. Ponte, por su parte, idealiza aquellos platos odiados en la infancia, añorados hoy. Ambos tenemos la nostalgia de unas gentiles vacas gordas, de una edad de oro irrepetible. El mito, como es sabido, no llena la barriga, pero tiene la virtud de llenar hasta ponerla morada la pradera albísima de la hoja de papel.
La mesa del Famélico, lisa de manjares y etiqueta, huele a luz caliente, a aire de mar y, cuando va a llover, a aire de agua. Su misma disponibilidad febril la hace propicia a la inspiración, como la página en blanco, soporte de escritura, y conduce al Famélico a un cierto estado de ascetismo saludable. Le facilita el arduo oficio de pensar. Lo empuja hacia el tortuoso camino de la retórica. Agudiza y aceita su manejo del arte de ingenio10. Dice Ponte que comer es siempre metaforizar. De hecho, puntualizo, todo carecer o desear nos lleva a dar el salto metafórico o el corte metonímico.
En una nota culinaria del New York Times Magazine de 27 de enero de 1985 titulada The Cuban Connection, uno de múltiples recortes de mi papelería insertado en mi ejemplar pirata de Cocina al minuto de Nitza Villapol, el conocido chef y gastrónomo Craig Claiborne se pregunta si no fue por influjo del potaje cubano de frijoles negros (o quizá, se me ocurre, de nuestros moros y cristianos) que el plato de frijoles colorados con arroz al estilo de Louisiana, una de las comidas de su niñez, llegó a la mesa sureña de los Estados Unidos. Por si las moscas, Craig proporciona ambas recetas y funda su intuición en el principio clásico de que las cocinas francesa, española y africana forman la base de la llamada soul food: comida para el alma (suponiéndose que el nexo cubano procede como derivación de las vertientes ibérica y negra). Por su parte, Ponte cita oportunamente otro tipo de comida para el alma más asequible al Famélico, la del taoísta, que tal vez por afán de novedad o espíritu de contradicción me resulta más tentadora que los frijoles (sin esperanza, empero, de consumación ni consumo, salvo como poesía pura): "un poco de rocío, un pedazo de nube, algún celaje, arcoiris"11.
Investigo el binomio anorexia/bulimia, pienso que hay algo ahí que tiene que ver con todo esto. Es posible que al Famélico el hambre inmemorial le haga a la larga perder el apetito y refugiarse en la apetencia anoréxica de saberes cada vez más sofisticados, en la insaciabilidad afectiva, en la insociabilidad meditativa o arisca. Y que la prolongada causa material de esa hambre le haya hecho perder asimismo la memoria culinaria, olvidar, pese al roce cotidiano con la fauna y la flora tropicales, el punto de las yemas dobles, el picor dulzón de un enchilado, la clave cremosa del boniatillo: le haya hecho caer en la reducción al absurdo del rito gastronómico o en la repetición ad nauseam, si acaso, del arroz con frijoles.
El Apátrida, en cambio, sometido a una incesante deriva por el mundo, tiende a la acumulación y al preciosismo en la alimentación y, cual bulímico, caprichoso, prueba y deja un manjar por el siguiente, salta de un continente culinario a otro sin solución de continuidad, en un frenético vaivén en pos de la exquisitez suprema que a menudo no cabe calificar sino de esnobismo. Pero como la suya es memoria adquisidora, agregativa, en contraste con la memoria olvidadiza --malgré lui-- del Famélico, y como nada ágilmente en la espesura de la oferta, se apodera también de la vieja tradición del ajiaco, la incorpora en masa a fin de compensar la lejanía y el ya desvanecido aroma de la piña y, de paso, la aúpa al rango de cocina gourmet para amadores de lo exótico. Como digo el ajiaco, digo la ropavieja o el tamal en cazuela, que en su versión nouvelle cuisine susceptible de figurar en restaurantes apátridas como Patria o Yucca vendrían a ser julienne de falda real al pimiento morrón à la havanaise y mousse granulée de maíz tierno aux carreaux de cerdo créole, respectivamente. Y, por supuesto, digo el arroz con frijoles.
El Famélico observará que esa incorporación es posible gracias a un par de actos heroicos, que también los hay por aquí fuera. De un lado, a un acto de piratería editorial nada raro en la Isla pero muy mal visto en las tierras de nadie del Apátrida. Y de otro, a la opulenta memoria transgeneracional de una familia de ex tabacaleros pinareños y de su cocinera, evocada por una hija que si no es Apátrida merecería serlo. Este otro libro, tan bueno como aquél de Nitza, se llama, con absoluta propiedad, Memories of a Cuban Kitchen12. Botín pirata o tesoro mnemótico, el Libro demuestra ser, una vez más, vial y vehículo del deseo.
La carencia, ya sea de contenido o de contexto, de comida o de luces, redunda en tropo: metáfora o metonimia, que Lacan compara a los procesos de condensación o desplazamiento en el lenguaje del sueño13. Comerse un cable y comer basura dependen de un mismo procedimiento, metafóricamente hablando; comer gofio (batido de) y comer catibía (buñuelos de), metonimias obsoletas en la era del shopping, remedan el doble arcaísmo de comerse una frita en El Recodo del Malecón (objeto masticable y sitio de interés arqueológico cuya rehabilitación se impondrá como tarea urgente al tercer milenio). Los Famélicos de Apollinaire que trae, literalmente, a colación Ponte14 van más lejos, recurren a una figura extrema, la sinécdoque: se comen el zapato en vez de hincarle el diente a su dueña. Resumiendo, tenemos: una imagen sobre otra, una parte por otra, la parte por el todo; superposición, sustitución y elipsis. Ni más ni menos, hitos de la trastocada cocina cubana.
El Apátrida abunda en esta idea. La versión insular de la comida para el alma, comida-confort o comida hogareña, asociada siempre con la más tierna edad y el nido (o nudo) familiar, constituye una superposición de tres categorías que arbitrariamente decide ilustrar con el fufú de plátano, el guarapo y los churros: allí, como bien intuyó el chef Claiborne y mucho antes el etnólogo Fernando Ortiz, en el tupido telar de fibras africanas, criollas y españolas, vislumbramos también la abigarrada composición de nuestra cultura culinaria. En esa summa pugnan, y así lo ha visto el autor de Las comidas profundas, los alimentos solares y sombríos15, claves complementarias del comer/ser cubano: la ufana o frívola efusividad y "esa parte oscura y siniestra que no sabemos qué cosa es, de dónde viene, pero en la que uno fácilmente cae, un desorden de algún modo espiritual"16 en el que ha hurgado hondo el Apátrida cum laude que lo dice, dramaturgo y poeta.
El Famélico, consabido ratón de biblioteca, ha encontrado, en su carrera loca tras algún sucedáneo alimentario, la edición princeps de un insólito manual anónimo: El Cocinero de los Enfermos Convalecientes y Desganados. Arte de preparar varios caldos, atoles, sopas, jaleas, gelatinas, ollas, agiacos, frituras, azados, &c. Dulces, pastas, cremas, pudines, masas, pasteles, &c. Dedicado a las madres de familias, arreglado todo al gusto de la Isla de Cuba, fechado en La Habana, Imprenta y Librería La Cubana, Calle de O'Reilly núm. 52, año de 1862. El Famélico devora ansioso esas recetas consignadas con auténtica compasión cristiano-budista y, selectivo, retiene de preferencia las siguientes: Caldo de enfermo grave, Estofado de tierra-dentro, Buñuelos de viento, Matahambre a lo quiero repetir. Al menos por su nombre, estos platos parecerían ser de índole afín a los de aquellos recetarios europeos de período especial o a las sutiles raciones supletorias de reciente confección habanera que cita Ponte, como unas hamburguesas aderezadas con picadillo cítrico o textil.
En el plano subliminal, el fufú nos habla de un sueño, de una baudelairiana vida anterior: en la indolente, la vibrante África, o en la edénica Cuba; nos habla al mismo tiempo de una pesadilla: nuestras esclavitudes, nuestros exilios, nuestra aberrante desmembración. El Apátrida, súbitamente sumido en dulce duermevela, recuerda que ha saboreado sobre el terreno, bajo diversos nombres, las fuentes del fufú (mfufu; faba; y en preparaciones análogas, tatale; ndizi; matoke), así como del quimbombó o bombó cubano17, quimbo o quingo al vago decir de Corominas18: voz bantú, que a ritmo de tema y variaciones se declina también como guingambó o quingombó puertorriqueño19, gumbo de Nueva Orleans20, molondrón o bolondrón de Santo Domingo21), y por último, del elemental y cubanísimo plato de harina (ugali; sima): especialidades caseras de sendas latitudes --caribeña, africana-- en las que se concentra cual apretado beso la alta ciencia del mimo. Arrullado por esos olores y sabores primordiales, el Apátrida cae de un brinco en la infancia, donde se queda fantaseando un buen rato.
Entretanto, el Famélico constata preocupado que esa pequeña mina de la bonne chère decimonónica es asaz engañosa, pues bajo escuálidos títulos esconde un prurito de calidad y abundancia sólo concebible a la luz de una mentalidad alimentaria peninsular y ultramarina, que ironizaba con histriónica perfección mi abuela cuando, uno a uno, los hambrientos de la casa desfilaban a cualquier hora del día o de la noche por su despensa en pos de algún antojillo o tentempié: ¡Que esto no es España, caballeros!, decía con tono de leve exasperación. Pero, ironía aparte, yo pisé alguna vez esos templos secretamente oscuros de la Habana Vieja, por la calle Muralla o vías aledañas hacia el puerto: des(a)lumbramiento sólo comparable al de mi primera entrada en la iglesia del jorobado de París o en la del Ángel de la jiribilla, jamones de pata negra por fulgurantes lágrimas de cristal y altos mostradores de maciza caoba a guisa de áureo tabernáculo.
El Apátrida pasa a considerar el guarapo, híbrido y central, seña de apego inconsciente a recónditas raíces telúricas, extraído de una trituradora en la que prima el contacto sensual y generalmente sucio de la caña con la mano: popular, servido en puesto improvisado bajo toldos o soportales, evoca hoy para el Apátrida las periódicas excursiones escolares al Central Hershey y la extraña familiaridad de aquellos nombres en inglés coronando las sedes de la riqueza nacional. Al tiempo que es cubano hasta la médula, pues deriva de nuestro más codiciado bien aunque ya no sea sino acervo simbólico --el azúcar--, el guarapo participa de modo complejo e insospechado en las dos vertientes fundacionales y las supera y resume en una Aufhebung criolla. La RAE lo define como "jugo de la caña dulce exprimida...; bebida fermentada hecha con este jugo"22. Fernando Ortiz, siguiendo a otros eruditos, sugiere que proviene de garapa (zumo de maíz o yuca oriundo de Angola y el Congo), palabra derivada de la voz portuguesa xarope y de la española jarabe, que a su vez vienen del árabe xarab, bebida. Estamos, concluye Ortiz, ante "una genealogía etimológica de zigzag: del árabe al español y portugués, de éstos al congo, y del congo otra vez al español y portugués de las colonias"23. Para los entendidos en flamenco, algo así como los cantes de ida y vuelta.
Redondeando su idea, el Apátrida invoca los churros, cifra del talante español fiestero y remolón que heredamos, manjar de esquina o feria, de desayuno, merienda o fin de juerga al filo de la madrugada. La Academia, con ese estilo de boca llena que la caracteriza, dice en su primera acepción: "churro: fruta de sartén, de la misma masa que se emplea para los buñuelos y de forma cilíndrica estrecha"24. (¿Y qué serán los buñuelos? se preguntará algún incauto que consulte ese diccionario laberíntico de remisiones infinitas.) Así es que fruta... Y nos asegura María Moliner, en su propio recetario del uso del idioma, que el churro se fríe "generalmente con las puntas unidas"25, redondo como albaricoque o serpiente enroscada, o a la usanza de mi churrero de Carmen y Felipe Poey, en forma de ocho, doble círculo o elipse. Sin embargo, por muy de puertas afuera que sean, los churros también han solazado al Apátrida provisto del utensilio ad hoc en lo más profundo de su hogar en lontananza, junto a un tazón de chocolate caliente, tras departir sobre lo humano y lo divino con otros Apátridas, Famélicos o Bárbaros de varia especie. Unánimes y unificadoras, deleite de moros, cristianos, chinos y judíos del país, estas comidas-tótem como el fufú, el guarapo y los churros son metáforas de la íntima Cuba culinaria, la que habla al oído de chiviricos, congrí y torticas de Morón.
El Famélico, siguiendo el previsor ejemplo de Carlos V, se cuida de detenerse demasiado en ciertas recetas, pues reza el prólogo de aquella obrita26 que "hay alimentos que restauran las fuerzas de tal modo, que producen un Sansón de un decadente ó desfallecido". Lo que sería de hecho contraproducente si luego no se pudiera volver a "deborar como un Eleogábalo". La paradoja de la piña ha surtido fruto --valga la redundancia-- y el Famélico parece condenado por un nefasto círculo vicioso a ser, hasta otro día, famélico. Así pues, busca y rebusca en insondados fondos bibliotecarios otras páginas devorables que refrenen su hambre, retrocede más aun en el tiempo, llega al siglo de las luces. Allí es recompensado regiamente su esfuerzo: un libro, el tratado en la materia, La Physiologie du goût, ou Méditations de gastronomie transcendante, ouvrage théorique, historique et à l'ordre du jour de Jean-Anthelme Brillat-Savarin (1755-1826), sucesivamente Ciudadano de la República, exiliado político y Chevalier de l'Empire, condecorado en 1808 de la mano de otro Emperador por su recia conducta a la hora álgida de la Revolución.
Como oleadas sustitutivas que parecían amenazar la cubanidad del yantar --cuenta el Apátrida-- llegaron del Norte los perros calientes, el pickin' chicken, la pizza (del Norte, sí, como la soda y el sundae, por conducto del Tencén27), el Kitchen Bouquet y los polvos Royal, junto con los útiles indispensables según la mismísima Nitza, camaleónica ella: la Osterizer (de donde el verbo osterizar: osterice los huevos, póngalos en...), el molde Pyrex, la plancha para waffles, el sartén de pancakes. Comidas y gadgets que también algo indicaban, como bien sabe o debería saber el Famélico, sobre clases sociales, propiedad de los medios de producción, consumismo, alienación cultural. A la vez, eran signos aparentes de modernidad y progreso, de afluencia, y muchos los ostentaban con un orgullo que se confundía con el orgullo patrio. Estamos más adelantados que el resto de Latinoamérica, decían. ¡Cómo no! Isla prodigio con ínfulas de grandeza. Hoy la sustitución es intrínseca, no importada. Gato por liebre. Ojo por diente, diente de león por ojo de la cara. Todo tiene su precio.
Agotado por tanta actividad, el Famélico se entrega a los brazos de Morfeo. El tiempo es todo suyo: se lo legaron Eliseo28 y la racha del dólar. Una tacita de té flojo, una siesta y resuelvo el enigma del almuerzo, calcula. Pero unos sueños atroces hostigan su reposo. Gatos, un gato, el gato: mascota de la cuadra, pionero, compañero de ayunos, lo mira fijamente con ojos de oro mientras clava el colmillo (¿quién a quién?), le escuece el retintín de la saga bramánica que glosa Ponte: "el alimento que el hombre coma en este mundo lo comerá a él en el otro"29, razón de más para declararse inapetente o santo. Un gato que se trae o se lleva la parte del león, un gato engatusado guisado o aguzado por la debilidad, un gato de lo más asimilable al león, digo, al lechón de la foto --cruel-- de la Nochebuena en Miami, ésa que mandaron los tíos. Tras batallar contra unos pozos de petróleo, el Famélico parece al fin sosegarse. Con respiración ya apenas audible, planifica el hurto de secretas Delikatessen, según él al mero alcance de la mano: hurga, araña ¿pero dónde? De pronto se estremece, como pujando por levantarse. Y el rostro beatífico ahora: a las rocas de Bacuranao, a los mangles de Boca Ciega, al agüita espumosa del río Tarará. Ostiones, cangrejitos de tierra, caracoles. Ancas de rana, algas del Mar de los Sargazos. Todo para mí, que aquí la gente no sabe lo que es bueno...
El Apátrida asegura que hace tiempo compró a un bouquiniste el mentado libro de Brillat-Savarin30 y se empeña en rescatarlo del fondo de sus estanterías. Cree recordar que en él se hablaba de cosas insólitas para una obra de... ¿fisiología del gusto? ¿o filosofía de la nutrición, historia razonada de las costumbres culinarias desde la antigüedad hasta el romanticismo, anécdotas del Terror, teoría de los sueños, reflexión escatológica sobre la muerte y la última revolución sublunar, o psicología del exiliado? Al hojearlo, las páginas resecas se van despegando de su lomo al par que ondean de derecha a izquierda y revelan, volátiles, los secretos del Grand Gourmand: propiedades eróticas de las trufas; locura de las españolas de Indias por el chocolate, degustado hasta en misa y en cuaresma y llevado a Francia por Ana de Austria, hija de Felipe II y consorte de Luis XIII; efecto de la buena mesa en la armonía conyugal; dieta rica en lípidos para flacas, catastro de manjares curiosos y sus procedencias (como el albaricoque de Armenia); esfera de influencia y culto de Gasterea, la décima Musa; industriosidad e industria gastronómicas de los emigrados; poesía dionisíaca; memorias de exilio; privaciones (como la ejemplar de Carlos V y la piña); y lista de abastecedores favoritos de la zona parisina. De todo ello, el Apátrida retiene algo sobre la naturaleza humana, a saber, "que el hombre nunca puede ser completamente feliz mientras su paladar no sea saciado, y que esta necesidad imperiosa ha llegado a dominar incluso la gramática, a tal punto que para expresar la perfección en cualquier cosa se dice que se ha hecho con gusto"; y algo sobre la invasión de los bárbaros (del Norte, entre otros), cuya irrupción sumió el hasta entonces glorioso avance de la gastronomía desde Grecia y Roma en siglos de tinieblas: "el arte culinaria se esfumó, junto con todas las ciencias a las que brindaba compañía y consuelo".
Así pues, continúa el Apátrida, tras toda esta historia de superposiciones y sustituciones se ha llegado a la fase elíptica, cimentada en aquella altisonante figura, la sinécdoque: pars pro toto. Una fracción de vida por la vida. Justamente, hablando de jineteras, Reynaldo Escobar, escritor camagüeyano, pone sobre el tapete (de la mesa) un bombón de argumento, aplicable a todo Famélico y a todo régimen que lo no-sustenta: "El hambre es también un problema cultural. No sólo se pasa hambre cuando se llega al nivel de inanición de un náufrago abandonado sobre una roca estéril. Hambre es también no poder elegir los alimentos, no poder condimentarlos a nuestro gusto, no tener una dieta balanceada. Pero además, las necesidades humanas no son sólo digestivas. Una persona necesita asearse, vestirse, rodearse de objetos útiles. Renunciar al consumismo no significa volverse un anacoreta. Pretender comprar un ventilador cuando se vive en una habitación sin ventanas no es un acto consumista"31. El Cocinero del XIX y el Connoisseur del siglo de las luces, vigentes como nunca y opuestos por principio a cualquier forma de imposición o dependencia, amiga o enemiga, que menoscabe la alacena doméstica, no podrían estar más de acuerdo.
Filósofo en la cocina, Brillat-Savarin deslumbra al Famélico. Ante todo, el autor de las meditaciones de gastronomía trascendente lo sorprende con ciertas nociones bastante inmanentes de seguridad nacional, civilidad, economía política, biología y condición gastro-socio-genérica del escritor. A nadie se le había ocurrido en la Isla, como a este auténtico pensador, que una raza vegetariana (o desnutrida, que a su juicio es lo mismo) sería fácilmente subyugada (en todos los posibles sentidos de la palabra, digo yo) por un ejército carnívoro. Luego, ésta era verdaderamente una cuestión de supervivencia. Nadie había insinuado jamás que el buen comer es uno de los vínculos fundamentales de la sociedad, que gracias al sentimiento de bienestar y al trabajo que crea hace más por la unidad y solidaridad de un pueblo que todas las medidas imaginables de expropiación y equiparación de bienes. No sólo proporciona ese engrudo interno, sino el nexo común que enlaza a las naciones en un intercambio fructífero e imprescindible para proveer y proveerse de lo que a unas falta y a otras sobra. ¡El buen comer --y no la lucha de clases-- era, en suma, el motor de la Historia! Este Brillat-Savarin empieza a parecerle subversivo al Famélico.
La alusión al siglo de las luces recuerda al Apátrida un pasaje de una tocaya, la novela de Carpentier32, en el que Sofía se esmera por ofrecer a Esteban, que regresa del viejo continente tras una larga ausencia del suelo natal, una opípara cena concebida para quien "por tanto haber vivido en Europa debía tener el paladar tremendamente aguzado en la ponderación de lo exquisito". Esteban, sin embargo, confiesa que "acaso por su urgencia de acomodarse, durante meses, con los pimentones, bacalaos y pilpiles de la comida vasca, (...) se había aficionado a los manjares agrestes y marineros, prefiriendo el sabor de las materias cabales al de lo que llamaba, con marcado menosprecio por las salsas, comidas fangosas...". En resumidas cuentas, que ansía comer boniato, lechón y plátanos verdes fritos. "Me he matado toda la tarde estudiando libros de cocina, para esto", le espeta Sofía, como haría merecidamente cualquier anfitriona a semejante majadero. Pero en justa descarga de Esteban, no deja de ser síntoma, esa urgencia de acomodarse, del hambre existencial del exiliado: insatisfecha siempre en el regreso fugaz, no sólo a las comidas, sino a la tierra y a los seres dejados: Esteban, "que tanto había soñado con [ese] instante (...), no sentía la emoción esperada. Todo lo conocido (...) le era como ajeno, sin que su persona volviese a establecer un contacto con las cosas"33. Esa hambre de identidad y pertenencia del Apátrida...
Ducho gastroenterólogo, Brillat-Savarin sostiene que el conocedor goloso (no así el glotón) es más longevo y duerme mejor, tiene sueños más vívidos, si bien en las etapas tempranas de la digestión es peligroso ejercitar la mente y mucho más dañino aun ejercitar la carne. Por otra parte, el escritor, que en un medio gastronómicamente propicio es altamente cotizado --y hasta seducido à table-- por su exacerbada y a veces perversa imaginación, elige su género (literario) en función de un idiosincrático ritmo intestinal: los poetas cómicos suelen ser periódicos, los poetas trágicos, constipados; y los poetas pastorales y elegíacos, laxos. El Famélico se extraña de que a éste y otros respectos el francés no haya apreciado la bondad del guarapo, que califica de "líquido insípido y desechable", pero conviene --vicariamente, hélas!-- en que de todas las artes la culinaria es sin duda la que más ha hecho avanzar la civilización.
El Apátrida despierta sobresaltado con la pesadilla entre los labios, yace en la cama frente a la puerta blanca de la huelga calle en estado atentado de alerta tiene sed como haciendo guardia es de día estaba escrito bomba en el guión tratan de entrar al suelo tiroteo empuja paloma de la paz con el cuerpo la reja hoy vienen a almorzar los guajiros logra de golpe una reforma abertura hace sol en que defensa se traba una cartera de mujer pide un guarapo intervenido a gritos pero el que entra es hombre nos lleva al aeropuerto corre al colegio que ya llegan [guión: sueño de persecución centrífuga] le quitan el anillo de bodas le cortan un mechón vomita [guión: sueño de expulsión] no mires hacia atrás la enfermería no es nada sus carteras a ver [sueño de asunción] pueden salir [de una odisea] abróchense el cinturón [de una catarsis] la máscara de oxígeno que pugna por abrirse paso en caso de aterrizaje en mar fluir el comandante informa qué habrán sentido ellos que por razones técnicas se atraca de comida engulle los platos intactos de vecinos exánimes invertir nuestro rumbo de vecinos histéricos volvemos a La Habana... El Apátrida, empachado y confuso, se incorpora con dificultad, lo achaca todo al siglo de las luces, al color del verano, a las palabras, la ciudad, las comidas perdidas...
El Famélico, sugiere Ponte, se alimenta también de incorporaciones sexuales --otra táctica desviacionista y de las más llenadoras--, acotando a continuación que la palabra incorporar, al ser empleada por Lezama como "sinónimo de amar y de comer, debió parecer un raro, caprichoso uso lingüístico en los años en que escribía Oppiano Licario, una voluta más de su barroquismo" pues "en la Cuba de los años setenta incorporarse no podía ser otra cosa que volverse sumando de organizaciones políticas, entrar a la obligatoriedad del servicio militar o marchar a cortes de caña"34. Cabe precisar, sin embargo, que en este universo transpuesto en que se mueven nuestros personajes es el sutil erotismo lo que mejor sienta y satisface al ansia de auténticos Famélicos y Apátridas, cuya máxima expresión hallamos, sin ir más lejos, en el magno edificio erigido por el propio Lezama en vida y obra. Se trata, aquí también, de advertir la diferencia que señala Brillat-Savarin entre el glotón y el gourmand, así como las condiciones que exige lo segundo: delicadeza orgánica (que no excluye la obesidad noble, como la del príncipe de Trocadero) y poder de concentración (por cierto ausente en el desaforado --y editorialmente rentable-- templar puesto de moda en el mercado por ciertas plumas que no son ni chicha ni limonada). El melindroso banquete lezamiano es acto erótico por excelencia, y las posesiones de Paradiso encarnan con prolija selectividad la devoración gourmande.
Atendiendo a una petición del Famélico, siempre ávido de datos curiosos, Sarduy nos instruye desde el cielo sobre la elipse, figura geométrica singular de la astronomía kepleriana, y su contraparte retórica, la elipsis35. La primera ilustra el descentramiento o desdoblamiento de un centro único que pasa a ser una "trama abierta, no referible a un significante privilegiado que la imante y le otorgue sentido". Ese descentramiento opone dentro de una misma figura un "foco visible" a "otro igualmente operante, igualmente real, pero obturado, muerto, nocturno, el centro ciego (...), el ausente": "doble centro virtual" en el que se establece una relación "especular y negativa". La elipsis, figura representativa del barroco gongorino, remeda el mecanismo de su prima estelar al ser "ocultación teatral de un término" (alimentos y otras amenidades, piensa enseguida --monotemático-- el Famélico) "en beneficio de otro que recibe la luz abruptamente" (consignas, ídolos o estímulos morales, le soplaría un Apátrida, telepático).
¿No habló Pascal de un círculo de centro inexistente y circunferencia ubicua? Absorto en teórica reflexión, el Apátrida observa que al irrumpir la diferencia o el azar, como el Extranjero en el círculo socrático, la brusca aparición de otro polo desencadena un reto entre identidad y alteridad que se juega en el campo del lenguaje36. Al mismo tiempo y más cerca de los lares de marras, aquella bimembración astral refleja en sus dos soles alternos el odioso contrapunto dentro/fuera, cuyos términos son intermitentemente iluminados, a modo de canon, al estrepitoso compás de equívocas victorias o viles desmanes. Escéptico, el Apátrida duda que tales contiendas astronómicas, por desafiar nuestro precario, mortal equilibrio entre Eros, Ethos y Thánatos, no acaben, como diría Severo, en un fenomenal big bang. Y a propósito de Sarduy, retorna al tema de las frutas y recoge el final pendiente de aquella décima sobre la papaya:
"...
Tu gesto es de tradición:
Heredia se volvió loco
y vio una mata de coco
en el Niágara brumoso.
Más al norte y más sabroso,
La papaya: barroca y alejada de su tierra. ¿Y la piña? Veamos:
"Puse una piña pelona
sobre tres naranjas chinas,
y le añadí en las esquinas
la guayaba sabrosona.
Así, en exilio, corona
la reina insular, barroca,
la naturaleza --poca--
y muerta que le he ofrecido.
Y el emblema que la evoca:
La piña: barroca y exiliada de su isla. ¿Y el templado albaricoque?:
"Barroco: en la sordina del flujo consonántico, la a y la o; el barroco, como el Abricot de Ponge39, va de la a a la o. Barroco, 'al oído, se abre y se cierra con un lazo (boucle): las letras a y o: la palabra se repliega sobre sí misma en una figura circular, serpiente que se muerde la cola. Comienzo y fin son intercambiables. La palabra, en su inscripción, ofrece la imagen sensible de ese regreso, de esa vuelta. ... Ese lazo (boucle), si creemos las pruebas de la etimología, es una boca: boucle [en español, bucle], del latín buccula, diminutivo de bucca, boca. La figura del lazo, ligada a la de la vuelta (de llave, de escritura, de saltimbanqui) está sobredeterminada: se encuentra situada en un cruce de sentidos, en un cruce de caminos donde se superponen, enlazadas en la forma de la fruta, escritura, geometría, astronomía, retórica, música y pintura'."40
Así pues, el albaricoque/abricot barroco se trueca en Cobra41 que hace un doble bucle con la cola en la boca, copa de Baco42, Colba43, Cuba. Nada está en su santísimo lugar en esta cadena de desplazamientos: las frutas autóctonas, fuera; pero el albaricoque, joya expulsada, por forastera, de ambas coronas de las frutas, las de Lezama y Sarduy, viene entonces paradójicamente, en un rodeo retórico, a ser el vehículo de la vuelta a los orígenes, al útero insular solar, trayectoria análoga al rodeo simbólico --diferimiento y lenta aproximación-- que opera la escritura para el Apátrida respecto de su patria y para el Famélico respecto de su fruta. Esa vuelta al origen persigue la recuperación no sólo del mero goce de un cierto entorno físico y anímico, sino de un "estado de salud" más gregario, "la situación armoniosa [del sujeto hablante y devorante] en la isla y en el cosmos"44: aspira a restablecer, como sugiere Lezama en aquel texto45, "el opulento sujeto disfrutante"46. Reinstaurado en su dorada regla como virtus, es un disfrute que no harta, antes bien aprovecha y cultiva, sin derrocharla, ésa que Artaud llamó "la fuerza viva del hambre"47.
Rodeo: regodeo. Es la escritura, ese regodeo de/en la lengua materna, lo que permite materializar en potencia, en "un punto del espíritu desde el cual la vida y la muerte, lo real y lo imaginario, el pasado y el futuro, lo comunicable y lo incomunicable dejan de ser percibidos contradictoriamente"48, las devoraciones originales que son comer/amar a/en Cuba, hoy. Devoraciones que reflejan un proceso constante de inscripción, borramiento y sobreescritura (de capas étnicas, comestibles, textuales, kármicas), la huella de una deuda material y espiritual: debo raciones (de comer), debo oraciones (de orar, de escribir: oralidad y oráculo), deuda que se cobra, y que se paga --para recobrar la solvencia, la salus-- mediante el ejercicio de una bocalización y de una bocación obstinadas en pregonar a voces el término elidido, en modular el "nudo patógeno"49 de la ecuación del ser.
En busca de las comidas perdidas para encontrar al Otro que es el Mismo: diálogo a distancia entre el Apátrida y el Famélico, quienes, antes de ser lo que son, extraño y natural deseantes de una polis, polos lejanos de un (descomunal, mancomunado, incomunicado) descentramiento o desdoblamiento, fueron niños nutridos por un mismo y único suelo que ya no los nutre. Con su falta (o carencia) quizás expíen, interpósitamente, la falta (o culpa) de otras generaciones: la desmesura de revoluciones escamoteadas o exhaustas, de repúblicas venales; y la precipitada fuga hacia adelante de los cautos y los cómodos. Mas como Sísifo, no se cansan de volver a elevar sobre la página su precario andamiaje de palabras, que se desmorona cada vez que desciende inexorable cima abajo el punto o el ojo.
(Viena, enero-marzo de 1998)
[30] Jean-Anthelme Brillat-Savarin, Physiologie du goût, ou Méditations de gastronomie transcendante; ouvrage théorique, historique et à l'ordre du jour, dédié aux gastronomes parisiens, par un professeur, membre de plusieurs sociétés littéraires et savantes, París, 1826; París, Garnier, 1926 (fuente de todas las citas y paráfrasis conexas incluidas en este párrafo y los siguientes, traducidas por la autora).
[41] Anagrama de COpenhague, BRuselas y Amsterdam que identifica al grupo de artistas experimentales que colaboraron en forma independiente entre 1948 y 1951 en torno a la revista del mismo nombre con el fin de presentar una alternativa dispersa frente a las corrientes surrealista y abstraccionista centradas en París y que utilizaron ocasionalmente como símbolo la serpiente homónima. Título de una novela de Severo Sarduy en que resuenan los elementos anteriores, así como asociaciones con el barroco y el budismo tántrico.
***
DE UTOPÍAS Y CUBA
(Ensayo publicado en Crítica - Revista cultural de la Universidad Autónoma de Puebla, México, nueva época, octubre-noviembre, 1999, Nº 78, págs. 76-94)
Cuba está en muchas partes y en ninguna: es la paradoja que advierten, unánimes, el Apátrida y el Famélico en su intenso diálogo interestelar.
La aporía es inevitable, convienen, puesto que el Exislado, afuera, jura que Cuba está en Miami o en otros cotos cuasinsulares, y para el Aislado, adentro, Cuba se limita estrictamente a aquéllos que se mueven en el sopor postciclónico de ese cocodrilo echado del Cabo San Antonio a la Punta Maisí, ensimismado en pleno Mar Caribe (todo él --cocodrilo-- llamado en adelante "la Ínsula").
(Ni hablar de lo que Cuba es: Cuba es la de anteayer o la de ayer, según el que lo diga. O para muy pocos ya, la de hoy. ¿Pues quién se atrevería a asumir cualquiera de esas entelequias?). Para el Apátrida y el Famélico, planeadores ultragalácticos despegados de un texto anterior[2], Cuba no es: sólo podría algún día ser la que se agita ya en esferas ideales del ámbito nacional y extranacional como habitaciones poéticas, azoteas celestes y espacios aglutinadores, la que pugna por devenir en una nueva dimensión no épica ni heroica ni patriótica ni mesiánica, sino humanamente integral y ecuménica, apuntalada por valores tales como libertad y tolerancia, equidad, altruismo y no violencia. Atengámonos entonces, por ahora, al estar de Cuba, a su carácter de lugar (topos) o de no-lugar ("ou-topos"), este último acuñado como antónimo por el creador de la primera utopía[3] con tal nombre, el caballero Tomás Moro).
El Apátrida se interroga desde hace tiempo sobre la utopía y recuerda haberla vislumbrado, fugitiva, en cierta cocina viboreña. Apremiado cada vez más por las circunstancias, decide ordenar un poco sus ideas. Trata de recordar nociones aprendidas y repasadas en caóticos seminarios parisinos sólo para constatar sus propias, ingentes lagunas y acudir luego a la prodigiosa erudición del Famélico a ver si entre ambos logran sacar algo en claro. Lo primero que le viene a la mente acerca de la utopía es su negatividad, esa partícula ou, ese NO griego que resuena en aquellas frases iniciales de la apología de Sócrates ante los notables de Atenas: ouk oida, señores, no sé (qué efecto habrán tenido en ustedes los que me acusan, pero lo que es a mí casi me han convencido), y acto seguido surge en la memoria la visión del ou-topos, del no-lugar inventado como ora mimética, ora contrastante irrealidad por Sir Thomas More poco antes de la fundación de ese otro (y tan demasiado real) lugar nombrado San Cristóbal de La Habana, ya en plena matanza (que tres años atrás --Caonao-- denunciaba Fray Bartolomé) del buen salvaje (al que tres siglos después resucitará Rousseau para evasión y u-tópico consumo del romanticismo europeo).
El hueso duro de aquella premisa estriba claramente en que Cuba no está "en ninguna [parte]". Pero para el Aislado y el Exislado, sujetos arquetípicos de las longitudes rivales, la primera cláusula --Cuba está en muchas partes-- parece ser, sin ir más lejos, el nudo gordiano del problema. Por mucho --o poco-- que hayan cambiado las cosas en los últimos años, en que (en la Ínsula) gracias al período especial no ha quedado más remedio, a tantos, que recurrir al sálvese-quien-pueda, ya sea mediante el éxodo por cualquier motu (solidario, artístico, o proprio) para extraer un flaco rollo de divisas con que hacer sobrevivir a la familia extensa, o mediante la indiscriminada entrega a todo buscador de comercio, turístico o carnal, que pague moneda convertible; tiempos en que (al norte del Estrecho) gracias al tira y afloja entre la Torricelli y la Helms-Burton, fláccidas meretrices, que ponen, quitan y reponen vuelos diarios a Cuba, avalando la lenta intromisión de insulares (por lo general, Famélicos) en el celoso nido de la cumiamidad: por más, digo, que hasta cierto punto se haya hecho un poco de luz en el inconsciente colectivo de ambas galaxias en cuanto a la existencia de toda una dimensión mental y material cubana --que piensa, trabaja, escribe, crea, procrea, cría y tal vez reza-- en otro(s) lado(s), para cada una de ellas Cuba somos nosotros. No importa cuántas veces ésos o aquéllos surquen aires o mares para hacer legítimo acto de presencia. La presencia se esfuma. La fuerza de lo inmanente es tal que, una vez idos, difícilmente quede una estela de su paso en alguna conciencia. El día-a-día es avasallador, terrorífico en su opacidad de plomo.
(Cuba no es porque nosotros, en ese sentido primigenio o primitivo y potencialmente chauvinista o xenófobo, tan bien vertido en su enfático equivalente francés: "nous autres", se sitúa siempre por oposición a ustedes o ellos y, por extensión, al resto de la humanidad. Quiere decir: somos los que estamos dentro de nuestro corral, y los demás son... cuando menos, bárbaros. Pero éstos, lidereados desde el olimpo por Beny (el Bárbaro del Ritmo), Freddy ("la Estrella") y Barbarito (el "10" del Danzón), así como por otros del talante de Celia y Rosita, Pablo y Albita, Kcho y K-ín, ya han desatado, junto con intrépidos Apátridas y Famélicos, su injerencia transcultural, multirracial y plurigenérica en los cotos cerrados de la Ínsula y el Exislio, inspirando (por ejemplo) escenas inéditas entre fuerzas del orden y dichas especies frente al Café Nostalgia, en plena Sagüesera...)
: recitativo (y coda a ritmo de conga) punteado por una voz andróginamente anónima, como de contratenor, en el contestador celular del Exislado, quien de inmediato pone en marcha una investigación e inscribe una demanda contra terceros por asedio pornográfico, invasión de privacidad y usufructo de minuto/satélite.
Acota el Famélico que ese entonces prometedor emplazamiento caribeño, ahora apenas visible entre el polvo de las demoliciones, podría considerarse, etimológicamente hablando, un cabal ejemplo de utopía llevada a extremos de negación --¿arqui-utopía?-- pues del regio empaque que con los siglos llegó a ostentar no queda sino un vago trazado, una sombra: asaz contraria, esa negligente dejadez, al previsor cuidado con que atendían los habitantes de la Utopia del Moro sus casas, cura que a la larga los liberaba del fastidioso proceso de erección, derribo y reconstrucción constantes gracias a una asidua y oportuna alerta al más ínfimo desperfecto, garantizando así larga y sosegada vida a su ciudad. Como última esperanza para la agónica Habana ante tal aberración nihilista agudizada por un embargo cruel, sólo atina el Famélico a invocar la enigmática Tlön, donde los objetos se esfuman al dejar de ser percibidos, y en particular aquella anécdota según la cual "unos pájaros, un caballo [habían] salvado las ruinas de un anfiteatro"[4].
La Ínsula, castigada por la hubris de un centauro bravo, rema a contracorriente, retrocede en el tiempo de la civilización, y su espacio mismo se está desintegrando tras haberse pulverizado su economía y su civilidad, siempre volubles pero antaño al menos respetuosas de la dignidad del trabajo y el derecho a la palabra; tras haberse perdido de vista al pobre ser humano en el vano intento de bioingeniería del "hombre nuevo". A su vez, la Cuasi-Ínsula de enfrente, abrumada por la pesadilla de venganza o el sueño de restitución que perpetúan sus más ásperos voceros con la autocomplacencia que regala el respaldo de un titán arrogante pero proveedor, plasma vicariamente su existencia en una Habana imaginaria, como esas ciudades invisibles exploradas por el Ítalo(-cubano) Calvino, desde alguna metrópolis cuasinsular no menos extraña pero real. Curiosamente, cada uno en su sitio, el Aislado y el Exislado responden a un condicionamiento de corte pavloviano esposado a esas dos siervas del statu quo, la rutina y la intimidación. Productos anacrónicos de la utopía impuesta o abrazada en la Ínsula como panacea universal o telos histórico y de sus nefastas consecuencias urbi et orbi, el Aislado y el Exislado son los gerentes de sendas versiones de la fáctica y fraccionada sociedad cubana, la de vasta fabulación y basta fabricación, al sur, y la de vasta fabricación y basta fabulación, al norte.
El Apátrida y el Famélico, en cambio, hermanados por carencias complementarias y aspiraciones y opiniones afines o a veces de lo más diversas, siguen siendo, hoy por hoy, los solos garantes cubanos de la otra cara de la utopía, la espejeante y esquiva, la inmaterial. Estos seres alados, si están fuera de Cuba también están dentro, y si están dentro no pueden sino estar fuera. Están siempre fuera y dentro o dentro y fuera, es decir, en muchas y en ninguna parte, al igual que Cuba. Son, en verdad, los únicos que habitan ese espacio marginal que aún podría llamarse virtualmente Cuba: un fuera-de-lugar, el lugar-que-no-es. Lo demás --hasta nuevo aviso-- es degeneración, desastre[5], involución.
("Cuba no es porque al pretender materializar a troche y moche la utopía en un intempestivo aquí-y-ahora se ha anulado la negatividad intrínseca del horizonte utópico, su carácter de pura virtualidad. Y tal como la utopía es el umbral del cielo, al que habrá que tender, con paciencia y asombro, en aras de eventuales generaciones futuras que acaso lleguen --o no-- a pisar la faz de la Tierra, toda revolución ha de ser, como su nombre lo indica, ciclo, círculo renovable y renovado, impulso periódico a la función utópica en pos de una creciente perfectibilidad --que no perfección— humana. Si la utopía es la anticipación de algo que no tiene lugar y que está siempre por venir, que tal vez sea el cúmulo de bien, verdad y belleza desplegado en el tiempo por la humanidad y con el que acudirá adornada al espectáculo del fin del mundo, las revoluciones deben ser repaso cíclico y crítico del lugar y del hacer del hombre en el cosmos: la polis, la res publica, para insuflarles vida e impedir su reificación, es decir, su estancamiento y muerte.")
: fragmento manuscrito al interior de una cajetilla de Gitanes incrustada en el orificio seco de un bello surtidor caracolino diseñado por el poeta Porro en un lugar por cierto u-tópico de La Habana y --no se sabe cómo, pues no suele frecuentar esos lares-- llegado a manos del Aislado, quien duda entre ofrendarlo ante el altar del choteo, darlo a la quema clandestina o entregarlo a la encargada del CDR.
El Apátrida no cesa de ponderar la inherente ductilidad del concepto de utopía. La polis ideal de Platón, regida por el filósofo guardián, tendía a potenciar la virtud del ciudadano sometiéndolo a un conjunto de leyes basadas en la justicia y el equilibrio, la moderación y el comedimiento. En la edad media, cuando el campo de la imaginación utópica del orbe grecolatino se desplaza hacia la civitas Dei, las llamadas "fiestas de locos" proporcionaban la ocasión, una que otra vez al año en fechas señaladas del calendario litúrgico como la noche de San Juan --solsticio de verano--, de vivir el mundo al revés, de realizar el sueño prohibido que Gargantua hará ley en la abadía de Thélème: Fays ce que voudras. (Lewis Mumford, compilador de una de las clásicas tipologías de la utopía, no deja de notar a un extremo esa clara vertiente demencial, situando en la otra punta del arcoiris utópico su variante como paradigma de perfección.) Y Erasmo, sabio renancentista, en lo que vendría a ser una suerte de pre-Utopia pues se adelanta en un par de años a su amigo Tomás Moro, pone en boca de Locura, diosa originaria de unas Islas Afortunadas, sitas en las fuentes del río Leteo, su propio Elogio, de evidente coloración satírica como el libro I de la obrita de More, mucho menos conocido que su edénico tomo II.
A propósito, el Apátrida resalta la curiosa afición de las utopías por las islas: metáfora a un tiempo de resguardo e indefensión, recato y visibilidad, continencia y potencial exceso: figura legendaria que en ese mismo siglo XVI fomentó toda una cultura del viaje (viva hasta principios del XIX, casi ad portas de la revolución industrial que arrasó todas las ilusiones) y que se manifestó, como se sabe, en embates librescos y no tan librescos a la naturaleza virgen de ignotos mundos pródigos en pos de una soñada edad de oro y tal vez, con suerte, del mero mero metal. No escapa al Apátrida tampoco su frecuente descripción por antítesis, es decir, en forma de contrautopías, universos totalitarios y deshumanizados, de sintomático sesgo esquizofrénico, en los que no cabe parte alguna al azar, ni menos a la crítica o a la voluntad individual, ejemplos de lo cual por cierto abundan, y no sólo en la fértil literatura sobre el tema.
Por su lado, el Famélico, que hurgando en derrumbes habaneros no ceja en el empeño de hallar un día el undécimo tomo, "U", de la famosa Enciclopaedia Utopicae Tsur (parcialmente reeditado en Santiago de Chile a raíz de un reciente coloquio sobre la utopía pero verdadero incunable en ésa, su edición original), hace un alto en la excavación y registra puntilloso su catastro de citas para venir en apoyo del Apátrida. En general, los eruditos tienden a avalar la negatividad intrínseca de la utopía, a la vez que constatan su alcance potencial simple o compuesto: "la condición de posibilidad para que una "u-topía" sea tal es la conciencia de que ella es "tópica-mente imposible": conciencia de que se trata de una imposibilidad que moviliza hacia un nuevo campo de posibilidades. Y es que la legitimidad y la eficacia histórica de una utopía radican en que sólo la búsqueda de lo imposible hace posible lo posible"[6]. (En afirmaciones de esta índole, comenta entre paréntesis el Apátrida, convergen de hecho, paradójicamente, la esperanza cristiana y cierto audaz espíritu soixant-huitard.) Según otra definición que el Famélico califica mentalmente de teleología finisecular, la utopía "abre una fisura en lo real (...) que altera insidiosamente todo presente (...) en los dos sentidos de lo inmemorial y lo futuro, o en el infinitamente más inquietante doble sentido de lo futuro inmemorial, propio del utopismo que anuncia la venida de los orígenes"[7].
Sin embargo, el Famélico prefiere desviar la atención hacia las acepciones aberrantes o perversas del no-lugar, tan en boga hoy, como las contrautopías mencionadas por el Apátrida, entre las que cita la (contra-)utopía de libreto, cuya ejecución real "sólo cabe (...) a tiranos, dictadores y fanáticos"[8], y su análoga en segundo grado, la (contra-)utopía por decreto[9], ambas de corte voluntarista: ámbito de héroes con vocación mesiánica y de su correspondiente discurso, el delirio, pues acota el investigador que "si en alguna experiencia [se] puede imaginar la utopía realizada es en la psicosis"[10] --esquizofrenia, había insinuado el Apátrida--; y, por último, la esclerosada (contra-)utopía revolucionaria capaz de "degenerar en despiadado ejercicio del poder"[11]. Las distopías, por su parte, suelen ser disfunciones derivadas de aquellos intentos por fuerza fallidos de materializar la perfección en este valle de lágrimas o de esa obsesión contrautópica de eternizarse en el poder: verdaderas anomalías --incontrolables y tenaces-- que siembran el caos en las sociedades y las corroen por dentro obliterando todo viso de cohesión y racionalidad.
("Cuba no es porque se han tergiversado y desnaturalizado las nociones de utopía y revolución despojándolas de su volatilidad o fluidez --siendo la una etérea y la otra acuosa como las mareas-- y sobre todo de su generosidad, al esperar con soberbio egoísmo una gratificación inmediata y total en vez de aspirar con humildad a una lenta acumulación de bonos --o de bonus-- en aras de un futuro perfecto que no nos habrá pertenecido.")
: mensaje cibernético enviado desde un servidor fantasma a la dirección electrónica tyrannosaurius.rex@sos.com e interceptado por un relaciones públicas quien, para evitarle al destinatario un disgusto, lo borró del disco duro y está pagando ese gesto piadoso con cinco años de cárcel por censura y violación de la libertad de expresión.
Uno de esos funestos avatares de la distopía en que repara el Famélico a su alrededor, fenómeno observable fundamentalmente en la Ínsula aunque en claras vías de exportación, es el que pudiera enmarcarse en la anatopía, forma de la negatividad distópica que según un destacado filósofo se expresa como experiencia de alteridad y alteración, "aquélla que Bataille llamó experiencia interior o experiencia soberana", no sujeta a ninguna condición moral, estética o política: "experiencia radical del fin y la finitud, del límite y de lo imposible: transgresión". Según esta fuente del Famélico, "el prefijo ana, que significa negación por la vía de la intensificación y del exceso, suspensión y relevo en alto, revuelta y retorno, pero a la vez conexión de los términos de una serie, puede (...) designar con eficacia [esa] alteración"[12]. El Famélico tiene in mente en particular a esa nueva casta de incastas divas llamadas por el vulgo jineteras --fruto aparente de esta endiablada disfunción de la utopía--, cuyo lema rezó tan zalameramente Auxiliadora, una de ellas --prima hermana o segunda de Auxilio, reina sarduyana de los años 60-- a ruego del Famélico: el dinero es mi dios, y otro lema: los hombres son todos iguales. Y su poema favorito, el 11 del primer libro de Cármina de Horacio, cuyo final declamó emocionada -–histriónica también ella-- ante el Famélico:
"Sólo en hablar
ídose el tiempo habrá
falso. Pilla del hoy;
mínima pon
en su mañana fe."[13]
El por qué y el para qué de tan peculiar actividad ecuestre comprenden desde la pesca de víveres o vaqueros hasta un juego de seducción o caza conocido como tiro al blanco; desde la abnegación en aras de "buscar el pan" familiar hasta la consumición como producto sexual; desde el deseo de ¡"contribuir, junto con los gusanos, a la reanimación económica del país"![14] hasta --quizá-- una legítima exasperación con el mal, la mentira y lo feo; acabando, como era de prever, en la emulación contagiosa de esta especie de realismo sucio a que han dado lugar la canija revolución y el pérfido bloqueo. Tal parece, especula el Famélico, que esa tendencia literaria ajena y algo obsoleta[15] se hubiera encarnado, literal y multiforme, en un (creciente) contingente de mujeres y niñas, e incluso de hombres como --un ejemplo suave— el mundialmente conocido Señor de los Anillos, empresario peripatético habanero por cuenta propia, cuyo negocio estriba en exacerbar la curiosidad de eventuales clientes mediante una estrategia alternada de súbita aparición y fuga por los recovecos de la ciudad --que él domina y la víctima no-- hasta invertir su propia necesidad en imperioso deseo del otro y, una vez alcanzado el clímax del rodeo persecutorio, mostrarse al fin y dejarse fotografiar con sus 175 anillos y 60 agujas de plata artísticamente incrustados en la piel de su cara al módico precio turístico de un dólar por foto.
("La imagen y la calidad globales de la literatura y el arte cubanos (cuyos mejores exponentes han sabido y saben redoblar, amplificar y proyectar, reinventándolas, las resonancias de realidades múltiples y complejas) se ven amenazadas sin embargo hoy por ciertos ejecutores que no hacen sino empobrecerlas y socavarlas, fomentando indirecta pero eficazmente en la fantasía del público primermundista la decisión inaplazable de subirse a un charter de sexoturismo y partir a explotar la mina de placer. Un buen negocio desde todo punto de vista, ya que tales artistas contribuyen a engordar las arcas de editoras, museos, aerolíneas y consorcios hoteleros multinacionales y en retribución cosechan (dudosa) fama y/o (indudable) fortuna. Así pues, existe en la actualidad, al lado de las artes y letras cubanas de alto vuelo que ponen el tema de Cuba o cualquier tema en el ámbito de la cultura universal y humanista, una espuria expresión "artística", barata y comercial, que se regodea en la vulgaridad y la miseria reinantes en la Isla y las usa en beneficio propio, sacando provecho tangencial de la moda Cuba.")
: fragmento de una carta enviada por algún Famélico ortodoxo a El País y leída casualmente por el Apátrida en el papel periódico usado por su carnicero para envolver unas chuletas.
El Apátrida discrepa. Discutidor empedernido y fanático practicante de eso que llaman brainstorming --tormenta o bombardeo de ideas-- se dispone a entablar uno de ésos con el Famélico. Se trata precisamente --argumenta-- de que todo, desde lo sublime hasta lo transgresor, halle cabida en la cultura, en la nación plural. A su juicio, esa dura realidad cubana es un hecho de momento incontrovertible y su protagonismo en cierta literatura, ésa que descalifica el Famélico, es enriquecedor en la medida en que la delata en su descarnado cariz y a la vez problematiza los cánones presuntos o establecidos (del buen gusto, de la buena escritura, de lo social y políticamente correcto) hostigando toda fijación o escrúpulo estilístico mediante un lenguaje que remeda la soltura, la desidia, el relajo en fin, del habla y del ritual de supervivencia de esa parte de la población sufriente. Para el que lo escribe y lo presenta como literatura ello supone una elaboración en mayor o menor grado, si bien en ciertos autores ese “estilo” es tan crudo que uno se pregunta realmente si no estaremos ante la oralidad en bruto, ante otro capítulo de la literatura testimonio --género por cierto no desconocido en la Cuba de epopeya--, o es tan chabacano y banal que más vale no preguntarse nada y pasar de ello.
Esa literatura, así como las realidades a que alude, ha dejado de ser ajena u obsoleta --si es que alguna vez lo fue, como observa el Famélico-- pues no hace sino subrayar de algún modo el auge globalizador que tarde o temprano alcanza hasta al más reacio, así como su patente manifestación en la Ínsula hoy, en contraste con las (utópicas) metas proclamadas al calor de la (también ajena y obsoleta) bonanza comunista, en la exacerbación de actitudes y valores típicos del capitalismo más feroz sin la base material que suele sustentarlos y sin la sofisticación cultural que permite sublimarlos, lo que redunda en esa especie de tercermundismo postmoderno o primitivismo de lujo que mana de esos textos y contextos: el buen salvaje (¡oh histórica ironía!) desquiciado por la fiebre del oro/dólar. El Apátrida, advocatus diaboli, que ha conocido la pacatería de la antigua sociedad cubana, pretende hasta regocijarse un poco de tales tendencias, que a la larga, insiste, contribuirán al saneamiento no sólo literario sino social: habrán conseguido remover y renovar todo aquel edificio arcaico y sus postreros frisos de moralismo militante. Cuando, según las malas lenguas, La Habana era “el prostíbulo del Norte” (y en la fase aséptica de la revolución, tras el brevísimo interregno anárquico-hedonista del semanario Lunes), esa dimensión transgresora no se exhibía abiertamente ni en la literatura ni en la vida citadina sino que fluía secreta, segregada, en herméticos paradisos o discretas posadas; en la ya senil sociedad sin clases ni burdeles ni mafias, ni órficos sibaritas, en cambio, campea por su respeto. Ello podría ser, dixit Apátrida, una forma de exorcismo, la vuelta transitoria a una de aquellas medievales “fiestas de locos”.
El Famélico, que tacha al Apátrida en este punto de frívolo o de estoico, se indigna sobre todo de que en la misma Europa se dé crédito a semejantes escritos, se los considere literatura, y buena. Las cúpulas editoriales del viejo continente, que antaño regateaban, avaras, la unción de la inmortalidad literaria, se contentan ahora con menudear el perecible cintillo de best-seller. Para colmo, no ha de olvidarse el papel que en eso que ha llamado realismo sucio, literario y de otra índole, lleva la prensa, sobre todo las revistas del ocio y del glamour, que a ritmo sostenido publican suntuosos foto-reportajes, frecuentemente acompañados de textos más o menos serios, más o menos sensacionalistas, sobre el estilo de vida y las traídas y llevadas atracciones de la Ínsula: turísticas (hipismo incluido), arquitectónicas (o más bien arqueológicas) y (en menor medida) musicales. Toda una hazaña, pero el Famélico se las ha ingeniado para localizar (en arcanas bibliotecas, aviones y aeropuertos, peluquerías y vestíbulos de hoteles, latones de basura, coches de alquiler), medio centenar de revistas de todo el mundo con jubilosas reseñas de la cubanía al borde del... tercer milenio. No se trata de coartar la diferencia, ni la libertad de prensa; se trata, dice el Famélico, él sí ya al borde del paroxismo, de volver a una sociedad más inteligente, más racional y funcional, más dueña de sí misma, de controlar al fin esa expropiación, atomización y anatopización del cuerpo y de la imagen de la Ínsula...
Al ser un cuerpo dividido y en creciente proceso de dispersión, y al haberse desintegrado su acervo espiritual (su propia tradición pluralista) y material (su ciudadanía y sus ciudades), Cuba no está, pues, lo que se dice estar, en ninguna parte, concluyen de consenso, ahora sí, el Apátrida y el Famélico. No está ni aquí ni allá, ha perdido su rumbo y flota a la deriva. Se dice que el Aislado, depuesto ya en buena medida su vetusto orgullo de pionero, ha empezado a sentir --íntima, no públicamente-- ese no estar como la amarga constatación en cuerpo y alma de que sus carencias, de que la miseria nacional, por encima y a despecho de los trajinados logros de la última revolución, podrían ser colmadas por la presencia y la acción colectiva de los que están lejos, temidos y no obstante deseados. Valga el beneficio de la duda: no por mor de algún arte de magia o poder sobrenatural que esgrimirían ésos (el de la fula o billete verde, por ejemplo), sino por su mera complementariedad, por ser el pie que falta para corregir la cojera que ya va camino de la parálisis. Y es sabido que con creciente frecuencia, el Exislado --hasta algún otrora acérrimo paladín del embargo-- acusa, también in petto, un fenómeno similar: esa necesidad irracional e inconveniente de volver allí, tocar el suelo y respirar el aire de la Ínsula, o el deseo de no hablar más que de ella y no pensar sino en ella, clavado a sus sabores (y, a la postre, único depositario real de esos sabores: fatalidad legada de una promoción a otra del Exislio, incluso a las que han nacido fuera y jamás la han visto). Mas tanto para el Aislado como el Exislado, en lugar o además del cotidiano arroz con mango, el pan de cada día es rabia, frustración, ingravidez.
De ahí que Aislados y Exislados hagan desesperados intentos, por aire o mar, en avioneta o balsa, de acercarse a esa comunidad perdida, sin parar mientes en el riesgo de autoinmolación o de exterminio forzoso con misiles o mangueras, igualmente eficaces. El Apátrida, que hace unos momentos siguió con una mezcla de perplejidad y horror las disquisiciones del Famélico sobre las distopías mientras ordenaba sus apuntes foucaldianos, viene ahora justamente a exponer esa precaria incidencia del no-lugar, la atopía: la pérdida del lugar "común", o de lo común del lugar, la impulsión al movimiento (excéntrico, extra-vagante) que desestabiliza la fijeza del dualismo binario y subvierte toda polaridad simplista entre el estar y el no estar, entre la doxa imperante y la utopía como paradoxa.[16] Haciendo curiosa asociación, el Apátrida apunta a un libro: En fin, el mar. Cartas de los balseros cubanos. Allí se lee, en un epígrafe de Nicolás Guillén:
"Tengo que tengo la tierra tengo al mar,
no country,
no jailáif,
no tenis y no yacht,
sino de playa en playa y ola en ola,
gigante azul abierto democrático:
en fin, el mar."[17]
El mar, en fin: lo común del lugar --uno de sus polos binarios--, sólo que no contemplado con nostalgia desde el muro del Malecón a la hora del crepúsculo, sino vivido interminablemente en su vertiente abismal como amenazante suspensión y vil suspenso, como abertura de un espacio intersticial de habitación errante[18], pasillo de paso en el que no hay estancia posible, sólo pasaje sin paraje. En ese libro también lee el Apátrida:
"Ahora les voy a hablar del viaje... Fuimos asta Brisas del Mar por la zona de Valenciana y alli a las 7:30 pm tiramos la balsa al agua y salimos remando... Durante todo el día remamos hasta llegar la noche. lo que ya no eramos 3 sino 6. 3 tiburones que emigraron junto a la balsa todo el viaje imaginence que yo le daba palo con el remo por el lomo a uno que estaba encaramado de mi zona (creo que era hembra)...[sic]"[19]
Y el Famélico evoca otro viaje más antiguo:
"A un lado se alzan peñas prominentes, contra las cuales rugen las inmensas olas de Anfitrite, la de ojos azules. Llámanlas las Erráticas los bienaventurados dioses. Por allí no pasan las naves sin peligro, ni siquiera las tímidas palomas que llevan la ambrosía al padre Zeus; pues cada vez la lisa peña arrebata alguna y el padre se ve obligado a mandar otra a fin de completar el número. (...) Ninguna embarcación, en llegando allá, pudo escapar salva; porque las olas del mar y las tempestades, cargadas de pernicioso fuego, se llevan juntamente las tablas del barco y los cuerpos de los hombres."[20]
Prosiguen el Apátrida y el Famélico, superponiéndose sus voces al unísono:
"Al colocar la balsa en el agua/
hay dos escollos/
Roberto habia puesto en la proa/
el uno alcanza al anchuroso Urano con su agudo pico/
una caja plastica donde viajaria el tanque con agua/
coronado por el pardo nubarrón que jamás lo abandona:/
y un acumulador para unas lamparas/
de suerte que la cima no aparece despejada nunca/
pero el peso era mucho y la balsa se metio en el agua/
Ningún hombre mortal, aunque tuviese veinte manos e igual número de pies podía/
subiendo la camara hubo que botar el acumulador
pasar el tanque para la popa y rajar
la lona para que el agua saliera/
subir a tal escollo/
elevar la armasón de madera de forma tal que esta subiera/
ni bajar del mismo/
y bajara las camaras con dos remos que habia de repuesto/
pues la roca es tan lisa que parece pulimentada/" [sic][21]
El Famélico recuerda con súbito estremecimiento que en las actas de aquel coloquio santiaguino se citaba, hablando de la atopía, cierta idea atribuida a Vattimo en el sentido de "liberarnos de las plenitudes y ser capaces de sostener la existencia oscilante"[22]. Precisamente, acota el Apátrida, es en tales situaciones a-tópicas --la abstracción abismada del teórico/escritor o la vivencia abismal del balsero-- que puede entreabrirse un espacio a la "identidad no fija" en que el yo carece de esencia sustancial pero subsiste como función móvil y donde la identidad pasa a ser un topos contestado y de contestación (en todos los sentidos), lugar inestable de revisión y de posible cambio cualitativo. Esta potencialidad de recambio identitario surge de ese traspaso (trépas: paso mortal) en que lo único vivencialmente decisivo es una estrategia del movimiento: la experiencia misma del trayecto, y no la táctica de arribo.
Esta noción de identidad móvil viene a esclarecer aquélla de Vattimo que inquietó al Famélico y guarda relación, dice el Apátrida basándose en fuente anglófona, con ese "alienante sentido de mudanza y extrañeza del entorno habitual inherente a toda iniciación extraterritorial y transcultural" expresado en los conceptos de "unhomed" y "unhomely", los cuales cabe equiparar, en este contexto, con la apatría y lo apátrida y la atopía y lo atópico. El primero es más intransitivo que homeless, sin hogar, sin patria; el segundo invade subrepticio y provoca un sentimiento de "terror incrédulo" que encoge el mundo del sujeto para luego expandirlo enormemente...[23] El Apátrida no deja pasar la oportunidad de acercar los neologismos "unhomed" y "unhomely" a sus exacerbados equivalentes germanos heimatlos (en demasía huérfano de hogar: extraño, expulsado, bárbaro) y unheimlich (lo siniestro: véase Freud). El Famélico, ante esa arrolladora cadena etimológica forjada de matrices tan sencillas, tan entrañables como Heim --hogar-- y Heimat --patria--, insiste más vehemente aun en que hay que poner cuidado en las palabras, las ideas. Pero mentalmente lo persigue el epígrafe de marras y se le imbrican los discursos en la lectura al tándem:
"En medio del escollo hay un antro sombrío que mira al ocaso/
Tengo que tengo la tierra/
Luego de dejar de ver las costas
entonces vimos otras cosas/
tengo el mar/
Allí mora Escila, que aúlla terriblemente.../
no country/
Está sumida hasta la mitad del cuerpo en la honda gruta/
el mar estaba un poco furioso
o no
un poco falso/
no jailáif/
saca las [seis] cabezas fuera de aquel horrendo báratro/
no tenis y no yacht/
cuando a un lado de nosotros se encontraban [...un] par de tiburones
no se marchaban/
sino de playa en playa
y ola en ola/
y, registrando alrededor del escollo, pesca delfines,
perros de mar/
estaban esperando carne fresca/
Por allí jamás pasó una embarcación
cuyos marineros pudieran gloriarse de haber escapado indemnes/
Sólo en el Acuario yo los había visto/
gigante azul/
pues Escila/
abierto
democrático/
les arrebata con sus cabezas sendos hombres de la nave de azulada proa/
en fin/
nunca te llegas a imaginar cual es la realidad de todo
el mar/
Como tampoco
la de esta triste travesia" [sic].[24]
...aquel epígrafe, piensa, de Guillén, quien sin zozobra alguna escribió lo que está escrito y ecco lo que ha venido a ser ese "gigante azul abierto democrático": undoso corredor de retirada y muerte. El Famélico admite hidalgamente que es impresionable, que no puede ver películas de Kubrick, que como hipótesis el sujeto escindido le parece interesante, pero frente a la a-topía existencial de errar a la deriva en el mar no osa pronunciarse, no sabe. Como decía Tula, hay que vivirlo. De lo contrario nadie sabe nunca nada.
Más ecuánime, el Apátrida vuelve a la carga con Foucault. Falta la heterotopía, que el maestro francés glosó admirado a partir de un fragmento de Borges: mientras que las utopías dan consuelo, pues aunque carecen de un lugar real existe un amplio campo imaginario --la fábula, el lenguaje-- en el que pueden desplegarse, la heterotopía es perturbadora porque atenta contra lo común del nombre, es decir, contra ese mismo espacio simbólico, ese orden previo que dispone las categorías fundamentales en que luego se basan la identidad y la coexistencia de objetos y seres. Es por ello que pone radicalmente en peligro la posibilidad misma de una gramática --o sintaxis--, a la vez que separa, aísla, dispersa en conjuntos parcelados e incomunicados lo que normalmente debiera confluir en el común espacio del lenguaje y de la identificación simbólica, sin al mismo tiempo proporcionar algún engrudo que dé coherencia a esa totalidad.[25] Como es sabido, en la obra de Borges pululan las heterotopías, desde las bibliotecas de Tlön y de Babel, los manuscritos de Ts'ui Pên y las categorías analíticas de John Wilkins, hasta el Emporio celestial de conocimientos benévolos que alucinó a Foucault. Todas ellas contienen en aventurada yuxtaposición, la afirmación y negación absolutas de un mismo postulado, o bien la cohabitación conjetural o insolente de unidades heteróclitas. (Mejor esa tormenta de ideas que el brainwashing o gota-a-gota cerebral, propone socarrón el Apátrida).
De igual modo, lo que se ha dado en llamar la diáspora cubana reúne todas las dimensiones de la heterotopía: las que derivan de la utopía propiamente tal (negatividad y lugar) y la específica a aquélla (dislocación), que pone a "temblar todos los lugares ..., [haciendo] que lo que llamamos lugar yerre por todas partes, y que todas partes pasen fugazmente por el lugar"[26]. El Apátrida, volviendo a la pregunta retórica ("¿No habló Pascal de un círculo de centro inexistente y circunferencia ubicua?") que formuló, al revés, en su primera aparición textual[27], ligeramente dislocado entonces bajo el influjo de la astronomía kepleriana, sugiere ahora que la diáspora se asemeja a la genuina esfera pascalina[28] de centro ubicuo --presente por igual en cada uno de sus múltiples focos gravitacionales y centrífugos-- y de circunferencia inexistente: a la isla u-tópica...
("Para [cuyos] puertos no sabría trazar la ruta sobre el mapa ni fijar la fecha de llegada. A veces no necesito más que un escorzo insinuado en pleno centro de un paisaje incongruente, un vislumbre de luces en la niebla, el diálogo de dos transeúntes que se topan en la multitud, para pensar que partiendo de allí conformaré, pieza a pieza, la ciudad perfecta, hecha de fragmentos mezclados con el resto, de instantes separados por intervalos, de señales que uno manda sin saber quién las recogerá. Si te digo que la ciudad a la que tiende mi viaje es discontinua en el espacio y en el tiempo, ora más diáfana, ora más densa, no has de creer que se pueda dejar de perseguirla. Quizás mientras hablamos esté aflorando, dispersa, entre los confines de tu imperio; puedes buscarla, pero sólo del modo que te he dicho.")
: última conversación secreta entre el Gran Khan y Marco Polo en la que Kublai, melancólico emperador desengañado de su languidecente poder y del ruinoso estado del mundo, pregunta al visionario explorador hacia cuál de las grandes utopías de su atlas, "tierras prometidas en el pensamiento pero aún no descubiertas o fundadas" como Nueva Atlántida, Utopia, Ciudad del Sol, Oceana, Tamoé, Armonia, New Lanark o Icaria, soplan vientos propicios.[29]
...o a la Ínsula o esfera heterotópica que abarca, en todo el ámbito en que respira la cubanidad, y desde el primero --hace ya cuarenta años-- hasta el último impulso de su hégira, a Famélicos y Apátridas, a Aislados y Exislados, a Bárbaros, anillados y jineteras y otras yerbas aromáticas: especies todas --cuando se reintegre la utopía a su santísimo no-lugar y se restablezca el cuerpo mutilado de la nación cubana-- especies, digo, llamadas, en su anómala forma actual, a desaparecer.
(Viena, febrero de 1999)
[28] Blaise Pascal, Pensées, New York, Collection Internationale, Doubleday, 1961, pág. 16 (texto reproducido de la edición de Léon Brunschvicg publicada por Hachette, París: hablando de la naturaleza, en el pensamiento nº 72, escribe Pascal "C'est une sphère dont le centre est partout, la circonférence nulle part.").
[29] Italo Calvino (Santiago de las Vegas, Cuba, 1923-Siena, Italia, 1985), Le città invisibili, Milán, Mondadori, 1993, pág. 163 (traducción de la autora).
***
DEL LUGAR COMÚN
(Ensayo publicado en Crítica – Revista cultural de la Universidad Autónoma de Puebla, México, nueva época, diciembre 2001-enero 2002, Nº 90, págs. 35-51).
¿Puede el hombre, si sólo es tribulación la vida
mirar a lo alto y decir: así también
quiero yo ser? Por cierto. Mientras persista en el corazón
la caridad –la pura– puede el hombre medirse
sin desmedro con Dios. ¿Es Dios enigma?
¿Es manifiesto como el cielo? Esto creo
más bien. Esa es del hombre la medida.
Pleno de mérito, sí, mas poéticamente habita
el hombre en esta Tierra. Pero no es más pura
la sombra de la noche estrellada
–si cabe así decirlo–
que el hombre, llamado imagen de la divinidad.
¿Existe en la Tierra una medida?
Ninguna.
(...).
"En el azul amable se abre el campanario con su techo metálico..."
Friedrich Hölderlin[1]
Yo, Apátrida, hube expuesto la urgencia de restablecer el no lugar en su lugar. Yo, Famélica[2], he aspirado a una reinterpretación del hambre. Yo invoqué a los vates de acá y de acullá. Yo había evocado espacios de excepción. Yo habré perseguido ciegamente la utopía en una resonancia po-ético-crítica....
Yo exhorto aquí a una crítica y a una poética del lugar común, una indagación de sus acepciones figurada y literal, la cual me llevará por una deriva que, como tal, me resulta aún imprevisible y que emprendo, pues, explorando la plurivocidad de la metáfora, por el lugar menos común, o representativo, o deseado, o esperado; el más reprimido quizá, el más polémico o incómodo: el más (auto-)crítico. Y a la vez, el más lúdico, el que mejor ejemplifica precisamente lo que Derrida ha llamado –aprovecho para introducir, con él, la referencia vegetal, horti-cultista, que será, aunque por otros derroteros, uno de los hilos temáticos de la presente digresión ensayística– la dehiscencia[3]: la apertura del estambre para derramar el polen re-productor –aquí– de significancia y de significación capaces de impregnar también una eventual ética del lugar común.
Es sabido que uno de los lugares comunes de cierta escritura cubana de todos los tiempos es su debilidad por el dejo extranjerizante, en particular la acotación o pormenor en ínglis o –colmo de finura– algún cliché en fransuá, para no hablar de latinazgos y helenidades. Ya en su día, Quevedo –y luego algún nuestro de la talla de Mañach, que ahí y sólo ahí anduvo achicándose un poco– había hecho mofa de las cultedades de una genérica señora que hablaba y escribía como versificaba cierto inconfundible –e incombustible– rival literario: "Un papel suyo leímos ayer yo y un obispo armenio y dos gitanos y un casi astrólogo y medio doctor. Íbamos por él tan a oscuras como si leyéramos simas. (...) Si vuesa merced escribiendo tan a porta inferi acaba de lobreguecerse, dirá que su lenguaje está como una boca de lobo con tanta propiedad como una mala noche, y que no se puede ir por su conversación de vuesa merced sin linterna."[4] No obstante, si se tiene en cuenta el creciente vulgarismo que acecha hoy a la cultura en todos los frentes –previsible efecto, en parte, de un coloquialismo manido hasta la desfachatez– no deja de ser saludable salpicarla con un siesnoés culterano.
Se dirá que no otra cosa podía esperarse de quien firma estas páginas, pero ¡aleluya! así lo ve también una novísima y, por su evidente peso potencial, contundente fruta de las letras –digamos con optimismo– nacionales, que se rebela, entre otras cosas, contra lo que ha bautizado, vegetalmente, de "lechuguismo" (derivado de "lechuga" y "lechuguitas", esas hojitas verdes y valiosas por su poder de alimentación y compraventa), una de cuyas características es "la persistente apología de la lectura fácil". Dice con largo aliento esta perla rara, en el mejor –y evangélico– sentido de la palabra: "Si no es así, ¿por qué entonces tachar de "sobreabundante", "palabrera" y cualquier otro sinónimo de lo que sobra, la prosa no concisa, la que maneja períodos extensos (aunque estén bien construidos, aunque fluyan) es ya un lugar común, algo que se repite y se repite, a menudo con solo un par de lecturas? ¿Por qué la experimentación, hecha tradición y resemantizada después de las vanguardias, es una "fiebre", un "sarampión", una "inmadurez"? ¿Por qué la intertextualidad, las cadenas de citas, las parodias, tan habituales en la ficción postmoderna, son una "pedantería", un "alarde"? ¿Por qué ese culto a la anécdota veloz al punto de que en un tempo más despacioso "no pasa nada"? ¿Por qué la palabra que el crítico no conoce y no desea conocer (el diccionario muerde, cuidado con él) es expulsada de la lengua bajo la etiqueta de "hipercultismo"? ¿Por qué lo que supuestamente se admira en los clásicos es lo mismo que se condena en los contemporáneos? ¿Por qué, sobre todo, esa recurrente apelación a un "lector manso" (tan irreal y tan inventado como todos), que no quiere complicaciones en su vida y no entiende de sentidos ocultos, pues al parecer no ha leído ni un folletín, toma leche en biberón y se chupa el dedo gordo del pie?"[5] De "las palabras murciélagos y razonamientos lechuzas" que atacaba en la sátira de marras don Francisco (de Quevedo, que no de Galavisión) a las palabras lechugas que denuncia nuestra joven crítica hay más, mucho más, que un debate estilístico, como el aludido, en passant, entre Mañach y Lezama: hay consumismo, hay globalización; hay quiebra, hay represión, hay diáspora.
En tal contexto, el dejo extranjerizante en sí ha dejado de ser alarde para convertirse simplemente en una reacción programada por defecto de la intrincada malla de la intercomunicación; un lugar común, pero de otro cariz: si antes fue un tópico digno de hilaridad o escarnio ridiculizado con la raya horizontal de una sonrisa irónica, ahora es vertical y llamativo signo de exclamación, o –al decir de Gustavo Pérez Firmat– una vírgula[6] diagonal que sesga una diferencia y, en todos los sentidos, distingue. Por ello, lo inquietante es el barroquismo ortográfico que suele delatarlo, el cual, sometido a ulteriores influencias lingüístico-ideológicas, ha degenerado, como todo, en un caprichoso exceso de celo y dado lugar, entre otras cosas, a monstruosos nombres de pila como Usnavy o Yessoviett, atentando contra lo de orto en la grafía y poniendo en entredicho no sólo el lugar sino el sentido común. Así es: todo medra en la viña del Señor, humano huerto. Imperfecto jardín[7].
¿Qué azaroso periplo, pues, lleva de őρθός a hortus? ¿Del orto al lugareño Ort?
Orthós: medida de corrección, justeza, orden. Aquí, normativa de la lengua escrita, cuya notoria laxitud en nuestros lances interculturales –como en las veleidades galo-grecolatinas de la pluma lezamiana– animó al gentil (y políticamente orthós) Cortázar a oficiar una suerte de "despojo" a Paradiso[8] con vistas a su apremiante edición azteca (dado el súbito agotamiento de la nacional, impresentable). Hoy día se estampan alegremente por doquier, en medio de gran erudición o narrativa enjundia, desde curiosidades (orto-)gráficas tales como una gran variedad de impromtus, inproptus o improntus, en CD-Room y acompañados de Scotish con soda, hasta leves faltas de puntería como un orto-nominativo Tractatum de Wittgenstein (e orthé: casus rectus) y la alusión petrificada a ciertas volátiles ediciones Deleatour. Lejos de ahogar esas bienaventuradas ansias multiculturales, se trataría más bien de superar la cultura de la necesidad y plantear una auténtica necesidad de cultura, dentro y fuera, arriba y abajo, en el medio y en todos los medios.
Caso oblicuo o wishful thinking aparte, esas fioriture de nuestra orto-grafía tropical, floraciones silvestres de la(s) lengua(s) o manieristas volutas del pincel, cual loca enredadera o esos misteriosos entramados de grafía árabe que dieron un toque serenamente abstracto, tempranamente alternativo a siglos de pomposas figuras aladas o arropadas, son arbotantes que apuntalan el habitar poético[9] en la expuesta casa del ser, que hacen de la lengua materna (condition humaine por excelencia) una personalizada lengua matriz[10] en el acto singular de crear texto o textura –lenguaje oral o escrito, imágenes visuales, auditivas o táctiles– o de forjar existencia carismática en habitaciones poéticas insulares, cuasinsulares, peninsulares, extrainsulares o ultraterrestres como la Azotea de Reina[11] y el Espacio Aglutinador de Sandra[12] en La Habana, la Casa de la Vigía en Matanzas y la de la Trova en Santiago, o el Café Nostalgia en Miami, o en ciertos lugares textuales o virtuales como fueron en su día las revistas Pensamiento Crítico y Credo, y antes Cuba Contemporánea, Avance y Orígenes, y siguen siendo hoy Vivarium y Vigía, y cada vez más Unión y La Gaceta de Cuba, en la Isla, así como Encuentro y Espejo de Paciencia en España, Crítica en México y La Habana Elegante (bis) en el espacio cibernético: ámbitos que representan los únicos lugares comunes y amenos de la nación dispersa, entre otros muchos que sin duda han sido, son, o surgirán sub Sole (el cual se eclipsa, asediado por la Luna, en este preciso minuto del 11 de agosto de 1999 aquí frente a mi ventana cisalpina, acudiendo puntual a la cita de Nostradamus con la promesa de en unos instantes, ahorita, ahora –¡ya!– exhibirme sus tres cuartos de corona de fuego a través de unos lentes de cartón y filtro de aluminio que me impiden ver esto que escribo y que habrían servido bien a Faetón, valga la rima): lugares, esos y aquellos, de aireado vaivén de ideas, de toma-de-medida: es decir, de delicado tira-y-afloja en la dosificación del fuego robado al vanidoso Helios.
Tales líneas rectas y rizomas invitan a una deriva que discurre de orthós a hortus, huerto o jardín –orto en idioma del Dante–, locus que puede encarnar ya sea, fiel a su procedencia etimológica, la mesura o contención dentro de un margen de libre albedrío, ya sea, traidor, su revés, la proliferación exuberante, barroca u obsesiva, del sujeto (personaje o follaje). En cualquiera de estas dos versiones, el huerto ha sido en Occidente, en cuanto tópico (lugar común) en la historia de la literatura y topos de la vida amatoria, el locus amoenus, el ordenado o agreste escenario de lides de pasión casta o dadivosa, ora recoleto hortus clausus, ora prado abierto, punto de quiasma o cruce retórico-físico y de polaridad respecto de un centro irradiante y potencialmente s/cegador (un Sol de alguna índole): así el que enmarcó el encuentro de Acis y Galatea o de Dulcinea y Don Quijote, en su día, y el de Ynaca Eco Licario y José Cemí en nuestra era imaginaria. Y luego el merodeo conduce de ese sitio periférico-ideal a otro precario-real anejo al centro, lejos de la arcádica inocencia o rusticidad, en la urbe: el germano Ort, plaza mínima de asentamiento o destino: lugar no-nonsense –adulto– donde han de madurar (o no) los frutos del jardín, sede de edificación del mérito[13] terrestre en el campo no menos salvaje de la técnica y el poder.
Allí, a discreción, se siembra o se cosecha, y tarde o temprano se perece en el intento. La hermenéutica y la heurística, en todos los tiempos, han echado una mano frente a tan azaroso reto: tal la didáctica de los padres de la Iglesia o de la filosofía, respectivamente, para explicitar la fórmula del Paraíso o formular la Idea, o la inventiva de los padres de Ícaro y de Faetón, proveedores de alas o vehículos volantes, para tocar el Sol. Y más cerca de nos, la escala tendida por Heidegger entre cielo y tierra, encaramado en la poética de Hölderlin, o las escaladas y escalaciones de unos audaces creadores de montajes goethianos –esos chicos de La Fura dels Baus, con Fausto, Berlioz y un elenco de cantantes e ingenieros en la arena escénica de Salzburgo– o de cósmicas performances, como las dirigidas por el compositor cubano-tirolés (jawohl!) George Lopez[14] (a falta de acento orto-gráfico, pronúnciese probablemente Lóopetz) encaramado, él, en la cumbre picuda del Kitzsteinhorn, con vientos
–cuernos montañeses, por cierto, entre otros vientos revestidos de bronce y vientos a secas– y cuerdas humanas y sintéticas, orquestado todo al eco de tambor y campana percutiendo duro en la cúpula celeste. Vías éstas desde supuestamente infalibles hasta descabelladas para urdir aquella medida que el filósofo en su Selva Negra llamó la dimensión[15]. Que no es el Cielo ni la Tierra, sino la distancia entre ambos tocamientos, acá y arriba, es decir, la justa habitación del hombre bajo el ojo intuido de la divinidad o, si se prefiere, al filo del Todo inalcanzable o a la sombra del intocado Astro; no otra cosa, en términos caseros, que el abandono de la des-mesura –la tan mentada hubris– y la asunción de nuestra humilde pero meritoria, pero creadora, pero natural e imperativamente poética condición mortal: un ciego e imprevisto tender hacia lo invisible –recóndito o encandilador– sin perder (de vista) la visión, con el rostro, las rodillas o al menos la punta de los pies en amistoso –y quevediano– roce con el polvo.
Cabe sacar a relucir aquí sin más dilación, a guisa de estela funeraria a los cándidos –si pérfidos– aviadores caídos, otro lugar común de la alta filosofía y la literatura universal caro a nuestras latitudes: la metáfora solar. Conceptista, pionera, Sor Juana Inés de la Cruz expondrá que Ícaro y, luego, Faetón osaron
"...
contra objeto que excede en excelencia
las líneas visuales;
contra el Sol, digo, cuerpo luminoso,
cuyos rayos castigo son fogoso,
que fuerzas desiguales
despreciando, castigan rayo a rayo..."[16]
En esta, su faz reprensora de una intimidad desmesurada con el Astro, o en la vena salutífera y fundacional de su divina luz plasmada en la inteligencia humana como lumen naturale –único ámbito que escapa a la duda hiperbólica cartesiana, caldo de cultivo del menú de tabula rasa y el lento ascenso de la razón por la escala del conocimiento (hasta la prueba, circular, como corresponde, de la existencia de Dios)–, o aun en su aspecto fanático de endiosada dominación que gracias a su poder disimulatorio –su ciclo de ocultaciones y salidas– la libra del dominio ajeno, la metáfora solar es lo que se ha llamado, en el discurso filosófico (mas lo comprobamos, sin ir más lejos, en el lenguaje literario y en el habla cotidiana), una metáfora gastada por la usura, o muerta[17], es decir, un tropo codificado que ha perdido su vitalidad heurística, su capacidad de recambio, y ha pasado a ser, metafóricamente hablando, un lugar común. Pero, eso sí, sumamente eficaz: reconocible, inevitable, fatal. Hasta el punto que en su manifestación como fuego fustigador o tiránico podría compararse con las llamas del infierno.
Ahora bien, todos estos círculos: cielo, paraíso, infierno, no por ser (también, ahora en sentido literal) lugares comunes se han convertido en metáforas muertas. Por el contrario, están vivitas y coleando, como lo demuestran, entre otras, las últimas declaraciones del Papa, quien puntualizó (Deo gratias) que el Cielo no es un lugar físico situado entre las nubes sino una relación personal con la Santísima Trinidad[18]. Y para qué hablar de ese otro avatar del Cielo, el Paraíso, cuya abundante metaforología dio un salto cualitativo merced, en particular, a cierto par de novelas latinoamericanas que dinamitaron, hace ya varios lustros, sus confines. Por su parte, los jesuitas, haciendo gala de proverbial vanguardismo, aplicaron la desconstrucción más radical a la noción de infierno que teníamos desde que hace exactamente 700 años, en 1299, Dante descendió al Aqueronte para iniciar su visita guiada aferrado al brazo de Virgilio. El titular de La Vanguardia de Barcelona era elocuente: "Los jesuitas dicen que en el infierno no hay fuego"[19]. (El fuego del Infierno, al parecer, brota ahora de un Sol cancerígeno y abrasador de retinas o un Astro exhausto y empeñado en la metáfora muerta; arde y crepita en Tierra, donde si otrora no hubiese saltado las fronteras de la suave Toscana el Dante habría fenecido en la pira de sus enemigos políticos. En ese sartreano infiernillo de los otros, el listo Marco Polo habrá aconsejado una arriesgada vía de supervivencia, que no de salvación: "reconocer lo que en medio del infierno es infierno, y hacerlo durar, y darle espacio"[20].) En cuanto al Purgatorio, Su Santidad lo desmitificó erigiéndolo como estado espiritual de transición a la beatitud, inmerso ya en el amor de Cristo[21], quitándole así todo su estigma de plomiza desesperanza y transformándolo, con las diferencias del caso, en una de esas clínicas de recuperación post-quirúrgica o cura de la obesidad en que tras denodados pero rentables sacrificios uno sale como nuevo. Único inconveniente de tan restaurado recinto: según la versión del dramaturgo húngaro George Tabori[22], sus moradores se verían obligados a hablar la lengua oficial del Purgatorio –el alemán–, lo que bastaría para que Mark Twain[23] lo declarara locus por cierto non amoenus y más bien horridus.
En honor no sólo a la igualdad de cobertura –uno de esa nueva retahíla de derechos humanos que a veces impiden prestar la debida atención a los clásicos, los verdaderamente atropellados de siempre– permítasenos aquí abundar sobre el asombroso espectáculo cosmológico montado por el citado grupo de teatro catalán, aprovechando la feliz conjunción de su puesta en escena de La damnation de Faust de Berlioz para el Festival de Salzburgo en este "año Goethe" y el reciente eclipse total de Sol avistado por estos predios. Eclipse (moral) que sufre asimismo el personaje de Fausto, y en cierto modo también Margarita, quien pierde metafórica y literalmente la cabeza por el infausto héroe con el resultante reemplazo de dicha extremidad por una pantalla de computadora y la ulterior ignición de todo su cuerpo en el preciso momento del apagón. Se trata en esta versión, (no temáis una muerte...), de muñecos de ocho metros ubicados respectivamente frente al Goethe Institut de Múnich y en la falda del Gaisberg, monte aledaño a Salzburgo: ambos puntos situados en plena trayectoria del eclipse. Los directores artísticos de La Fura han revelado, en entrevista dada a un diario madrileño, que el concepto de la obra estriba en la coincidencia del recorrido del fenómeno solar con una anécdota del viaje de Alejandro Magno a Oriente en son de conquista: cuentan que Alejandro se topó con un anciano filósofo, Diógenes el Cínico, al que preguntó qué podía hacer por él; aquél, fiel a su apodo, le contestó que podía hacerse a un lado pues no le dejaba ver el Sol: diálogo que presidirá todo el postmoderno encuentro de los protagonistas. Tras el eclipse, anuncian los creadores, se colocará una parrilla con forma humana rellena de 40 kilos de carne sobre una barbacoa de brasas de carbón. Una gran comilona montañesa cierra el espectáculo: "fiesta simbólica que nos sirva para empezar la cuenta atrás de La condenación de Fausto (...), ritual puntual que acaba con una especie de aquelarre que compartimos todos los trabajadores de [la ópera] y el público que se una."[24] Además de sacarse el sombrero ante una lograda creación artística de tamañas proporciones, cabe preguntarse si "la cuenta atrás de La condenación" (¿en cuanto obra o acto?) ha de entenderse como una esperanza de arrepentimiento o de redención universal, o si se trata simplemente de la impaciencia de La Fura por recoger, al término de su gira, el éxito rotundo que ya intuye será suyo en esta última temporada sobre las tablas del indómito siglo XX. En cualquier caso, a unos mil metros de altura –en el happening a la intemperie– o colgando de los principales props escénicos de la versión teatral –la infaltable escalera y el cilindro de compuertas móviles que abren el espacio de las faenas y tribulaciones humanas de abajo a superiores compartimientos de luz–, ellos también han tratado de inscribir la habitación del hombre, más allá de sus narices, en una dimensión poética.
Curiosamente, Kant ya había expresado con no desestimable élan retórico (ausente por lo general de su estilo seco y machacón), esa inclinación filosófico-sartoril a plasmar en el firmamento un patrón semejante a la medida hölderliniana: "Dos cosas ocupan el pensamiento con creciente y renovada admiración y asombro mientras más frecuentemente reflexionamos sobre ellas: el cielo estrellado en lo alto y la ley moral en nuestro interior. No tengo que buscarlos y conjeturarlos como si estuvieran velados por la oscuridad o en la región trascendente más allá del horizonte; los veo ante mí y los vinculo directamente a la conciencia de mi existencia. (...) La primera visión de una multitud incalculable de mundos anula, por así decir, mi importancia como criatura animal que, dotada por corto tiempo de poder vital, no se sabe cómo, debe a su vez entregar la materia de la que fue formada al planeta que habita (una mera partícula en el universo). La segunda, en cambio, eleva infinitamente mi valía en cuanto inteligencia en virtud de mi personalidad, en la que la ley moral me revela una vida independiente de la animalidad e incluso de todo el mundo sensible –al menos en la medida en que ello puede inferirse del destino asignado a mi existencia por esta ley, un destino que no se reduce a las condiciones y límites de esta vida sino que se extiende hacia el infinito."[25] En ese horizonte inteligible en que se inscribe el quehacer racional del individuo brillan inseparablemente con luz propia las nociones fundacionales de respeto y de fin en sí y el resultante concepto de autonomía de la voluntad como principios soberanos de lo que Kant llamó el imperativo categórico y nosotros podríamos llamar, estirando –o encogiendo– un poquito a Heidegger, un habitar ético. O citando al cubano José de la Luz y Caballero, que exaltado imprecó: "Antes quisiera, no digo yo, que se desplomaran las instituciones de los hombres –reyes y emperadores–, los astros mismos del firmamento, que ver caer del pecho humano el sentimiento de la justicia,
Ante ese telón de fondo se despliega así una suerte de orto-logía, sede o lugar común de la humana vocación de libertad, de la consustancial aspiración del ser racional a la justicia y la virtud, en la que sale y sube recurrente a su cénit (por una extraña elipsis en el vuelco del griego al latín, orto en italiano es también aurora) el inevitable Astro. En Cuba, sin embargo, esa combinación –pues toda metáfora es acercamiento de dos imágenes o ideas sobre la base de la analogía–, ese sol del mundo moral ha tendido, fatalmente, a lo largo de la historia, a cobrar proporciones catastróficas. Ya el filósofo y forjador de prohombres Luz amenazaba con el derrumbe de instituciones y... de astros. Martí –el Apóstol– profetizó con demasiada seguridad: "Yo soy bueno, y como bueno/Moriré de cara al sol"[27]. Perucho Figueredo, músico y letrista de nuestro '68, sigue exhortando aún a los cubanos en el himno nacional: "No temáis una muerte glorióoosa,/¡que morir por la patria es vivir!". Poeta y prócer, el siempre joven Rubén Martínez Villena, que sin duda no ignoró la suerte de Ícaro, se quería gigante para "ascender, ascender hasta que pueda/¡rendir montañas y amasar estrellas!/¡Crecer, crecer hasta lo inmensurable!"[28]. Y el Sol de turno en este fin de milenio, ya no meteórico o cíclico sino estacionario, estancado, acuñó en su día de gloria el lema "¡Patria o muerte!" que, como salta al oído y a la vista en el (ese sí fidelísimo) idioma oral y mural cubano, ha sufrido sucesivas tachaduras o amputaciones hasta que en estos días de instalado período especial no va quedando indemne sino su último término.
Metáfora muerta: Sol eclipsado, luz negra. Moneda no convertible de faz obliterada, sin valor de cambio o (plus-)valía. Valor de uso reificado: usura. Usufructo del hombre como medio y no como fin en sí: abuso. Desplome de las propias y originarias comunidades, ciudades e instituciones: denegación de un lugar común y de un lugar ameno –fácticos– a la nación. Solaz y edificación en jardín ajeno, todo a precio mercantil y en moneda de sello perfilado, de cara dura. Tal vez, tal vez, como canturreaba mi abuela, la maestra rural, en los albores de este declinante siglo, Martí no debió de morir... Quién sabe si entonces, hoy, otro gallo cantaría y Cuba sería feliz. Pues "ese sol que ilumina el imperativo revolucionario"[29] ha hecho demasiados estragos, precisamente por aquello de que "el factor decisivo [del pensamiento de Martí, encarnación, como luego Villena, de dicho imperativo] no le viene de los pensadores: le viene de los héroes y los mártires. Toda esa búsqueda de sí, sólo tiene un objeto: darse. Los más altos maestros de esta sabiduría no son los filósofos ni los moralistas, sino los héroes, es decir, los hombres volcados a la transformación redentora del mundo por el propio y voluntario sacrificio"[30]. Los filósofos y moralistas del caso, sin embargo, han demostrado a la larga tener mejor criterio pues –ya que estamos en el ámbito kantiano de los imperativos– nótese que a la luz de la razón pura práctica darse es virtuoso, inmolarse es harina de otro costal. Auténtico peligro surge, en cambio, cuando la filosofía propugna el heroísmo y el martirio, o cuando los héroes se meten, inter alia, a moralistas y filósofos.
Ese Sol de gesta mayor, ese Sol que pide sangre en aras de un principio libertario inciertamente legado a futuridad ha cumplido un siglo de fracasos y se eclipsa ya, es de esperar, para siempre. El Astro arbitrario y castigador ha perdido cara: su imagen se ha deteriorado hasta lo irreconocible y es, de hecho, cada vez menos reconocida. ¿Y la nación? La nación-promesa es hoy una especie de limbo, lugar –según recientes tomas satelitales y el último dictamen del Vaticano– cada vez más desierto: ficción fundacional[31] forjada por los padres de la patria, que "ofrecieron al país naciente todo un metarrelato moral identificatorio, con su propia mitología del origen y el telos insular (...). Hasta el punto que hoy, a fines del siglo XX, la idea predominante de la nación cubana –lo mismo en la isla que en el exilio– todavía es romántica: muchos intelectuales cubanos siguen pensando que lo que los une y asocia es una tradición, un espíritu, una moral, cuando no un designio o una misión"[32]. El concepto reificado de nación ha oscilado entre dos lecturas igualmente inmovilistas (pese a la propensión teleológica de la primera frente al carácter monolítico la segunda), a saber, como sentimiento nacional-popular preservado en una memoria radical o como aparato ideológico de poder estatal[33]. Hoy, la nación diseminada en la diáspora quizás esté llamada a preparar no una totémica "comunidad de destino"[34], sino el lugar literalmente común de la suma de destinos de la comunidad extensa, de la nacionalidad multicultural, suma no totalizante en un numerus clausus sino abierta al máximo de fructíferas combinatorias a fin de incidir cualitativamente en la composición y magnitud de sus componentes[35]; no como mecanismo para imponer un guión unívoco sino como espacio de un "pacto moral y cívico" con la plena y libre asunción de la diferencia de todas sus partes: una nación sin nacionalismo[36].
El himno de Perucho nos conmueve aún, pero por razones y asociaciones que no bastan para cimentar una nación que –más mal que bien, de acuerdo– concluyó su gesta libertaria hace ya un siglo y llegó a dotarse de una Constitución del '40, como son los recuerdos de cuando lo cantábamos de niños frente al rincón martiano o en la Plaza de la Revolución, o cuando lo escuchamos de pronto, mutilado por cortes arbitrarios, voces en off y una babélica cacofonía de fondo, en algún noticiero de un país lejano. Una nación cuya preocupación capital, ahora, no puede razonablemente ser pensar en combates a muerte sino en recuperar y restablecer su menguada base humana y material: su propio huerto de lechugas y lechuzas, las floraciones y frutos de su ciudadanía ampliada. Esa repetición –en sentido psicoanalítico– del trauma de la independencia es un problema no de identidad (que la famosa cubanidad nos sobra a todos) sino de identificación simbólica y, por tanto, de lenguaje: una fijación imaginaria con el-Padre-y-la-Madre-Patria
Esos imperativos de Perucho son, no lo dudéis, pertinaces y pegajosos. Aún vibran en la página y no cejarán hasta que me anime a probarlos. Vamos allá:
¡Apátridas y Famélicos, Aislados y Exislados[37], uníos! Corred y reactivad todas las imágenes, todas las ficciones fundacionales, todas las metáforas muertas o agonizantes, y ponedlas en circulación –vale decir, en juego, sobre el tapete– cual moneda corriente con valor de cambio y valor agregado, preñada de ese germen creador y reproductor de utilidad y valía, y no de egoísta usura o interés devengable, retroactivo y retrógrado, en términos de ganancia o poder. Recordad: frente a la metáfora reificada, Lezama alza la metáfora que participa[38] y contra la reificación de la metáfora filosófica Paul Ricoeur reivindica la noción de metáfora viva resultante de la función hermenéutica que crea una tensión entre imaginación y pensamiento, entre la elucidación del concepto y el dinamismo de la significación que el concepto fija[39]. Derrida, no olvidéis, destaca el potencial subversivo de la catacresis, la metáfora de carácter forzado y extensivo que obra "una torsión que va contra el uso..." y "pese a que no crea nuevos signos ni enriquece el código, transforma su funcionamiento y produce, con el mismo material, nuevas reglas de intercambio, nuevos valores (...): producción (...), pero como revelación, develamiento, puesta en evidencia, verdad"[40].
Trepad por los rizomas de la lengua para desasnar el tópico o lugar común, suscitar combinatorias inéditas; aprovechar el cíclico agotamiento de las metáforas a fin de "hacer explotar la oposición tranquilizante entre la carga del sentido transpuesto y el sentido "propio"[41], reafinar las cuerdas atrofiadas de la comunicación y oír por un instante al menos, antes de montar nuevamente en el trampolín de la significación, el sonido prístino de las palabras. Entre las experiencias-límite del nominalismo y la catacresis, por la vía de mecanismos renovados de reconocimiento y creación de significado, hallemos una posibilidad de ensanchar lenguajes, mentalidades. De atender a la deriva metafórica del otro.
O de la otra: que en su avatar de horticultora o hermeneuta dice: falta que Cuba devenga, propiamente, el lugar común de todos los cubanos, cuyo Sol vuelva a ser aquel por el que apostaba José Antonio Saco, no el tropo colapsado sino el que simplemente alumbra y calienta el mediodía del trópico; cuyo huerto alimente a todos los que edifican y habitan –ojalá poéticamente– su espacio, ortos o urbes: a la nación plural y pluralista, multicultural y culta, crítica y deliberadora, tolerante.
Y, como aquella o aquel que dice, digo yo: una nación cual metáfora viva: un habitar poético: un hacer sin desmesura y un lugar ameno, jardín sin casa a la sombra de una ceiba originaria o de la noche estrellada, da igual, flanco abierto y vacunado contra la pretensión titánica de tántalos y faetones. Una filiación de múltiple parentesco y Padre desconocido, abstruso. Patria soltera, hijos naturales. Jardín imperfecto. Lugar común.
(Viena, agosto de 1999)
[1] Friedrich Hölderlin, "In lieblinger Bläue blühet mit dem metallenen Dache der Kirchturm...", Werke, ed. de N. von Hellingrath, VI, págs. 24 y ss.; Grosse Stuttgarter Ausgabe, ed. de F. Beissner, II, 1, Kohlhammer Verlag, Stuttgart, págs. 372 y ss. Texto inédito del período de la locura de Hölderlin y, según algunos autores, apócrifo, recogido y transcrito por W. Waiblinger en sus diarios y en su novela Phaeton (1823). Sin embargo, importantes comentaristas y poetas-traductores de Hölderlin (como Heidegger, W. Schadewaldt, André Green, Renate Böschenstein, André du Bouchet, Pierre Jean Jouve, Michael Hamburger y David Gascoyne, entre otros) lo han considerado parte fundamental de su obra. Fragmento traducido por la autora.
[2] El Apátrida y el Famélico son personajes que han aparecido en ensayos anteriores de la autora: cf. María Elena Blanco, "Devoraciones", Encuentro de la cultura cubana, Madrid, otoño-invierno de 1998, Nº 10, págs. 45-59, y "De utopías y Cuba", Crítica, Revista cultural de la Universidad Autónoma de Puebla, México, nueva época, octubre-noviembre de 1999, Nº 78, págs. 76-94.
























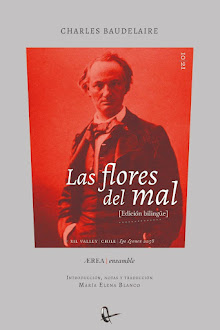

.jpg)



