Para Ruy
Los pies ya no me daban más. Tenía que haberme cambiado, lo pensé incluso, pero a pesar de todo me dejé los tacones, un jueves, qué locura, sabiendo lo que son los jueves, y hoy, especialmente hoy: el encuentro con el niño, la clase, el desfile. Tal vez ahora podría entregarme plenamente al goce de la noche, sentía que se iban abriendo una a una las válvulas de escape. Mis miembros se distendían, invadidos por un tibio placer. Si no fuera por los malditos pies, que no querían dar ni un paso más, rebelándose obstinadamente contra la tendencia general de mi cuerpo, como si fueran de otro, como si allí se hubiera concentrado todo el cansancio de los últimos años. Pero no era lo único. Otra cosa: lo que faltaba. Me impacientaba no poder empezar a descansar, yo que había cumplido todos los horarios: el encuentro, la clase, el desfile. Menos mal que habíamos tomado un taxi. De lo contrario no habríamos llegado, mejor dicho, no habría llegado yo a tiempo. Tuve que dejarlo instalado en el café, repetirle varias veces la hora y el lugar. El dichoso desfile, pensé entonces, pese a mi gusto innato por la fiesta, no dejaba de ser una diligencia más, la última tarea del día. Decididamente, no pude empezar a relajarme hasta mucho después. Tras buscarlo entre la multitud a la salida de la universidad, tuvimos que atravesar el parque a modo de carrera de obstáculos, dibujando figuras obsesivas, contorneando núcleos impenetrables, compensando -‑más rápidos o más audaces‑‑ la ventaja que nos llevaban los grupos amorfos que cerraban cada vez más las vías exteriores del laberinto. No obstante, logré escurrirme entre brazos en alto y barreras policiales y asegurarnos, no sin roces y protestas, un puesto de avanzada en una calle lateral. Clavados allí -‑yo en guardia ante cualquier movida ajena para usurpar el pedazo de acera conquistado o atentar contra nuestra siempre imperfecta visibilidad, manteniendo un equilibrio precario al borde de la cuneta‑‑ vimos desfilar en oleadas al tropel carnavalesco que escamoteaba alegremente su desasosiego bajo identidades por una vez inequívocas -‑yo diablo, tú astronauta, él ella‑‑ tejiendo una opulenta tela agujereada y como tironeada alternadamente de un lado y de otro hasta desintegrarse en los bordes, regenerarse en el centro, creando y resorbiendo lagunas, modificando sin cesar el diseño arbitrario de su urdimbre. Después de transcurrido el tiempo necesario para poder decir con propiedad que salimos ilesos del desfile -‑porque azotaba un viento helado, que anunciaba inclemencias mayores‑‑ con una mirada convinimos en que ya estaba bueno. Ahora a sentarnos un rato, tomar algo caliente, comer algo tal vez. Pero sentí que no podía seguir. Además, había lo otro, que venía a sumarse al problema de los pies. En cuanto a éste, sin embargo, se me estaba ocurriendo una idea. Rápido, ¿qué hora es? Con suerte alcanzamos: es posible que cierren a las nueve. Apúrate, ahí a la vueltecita. Hacía tiempo que quería comprarme unas zapatillas negras como las suyas. Era el pretexto perfecto, pensé, ante la expectativa de un doble placer, levemente velado, sólo por un instante, al imaginar que las Reebok negras pudiesen desentonar con el traje de seudoejecutiva. Mas enseguida me embargó una deliciosa sensación de abandono y reconocí, nítido, el deseo de participar en el disfraz. Ya al atravesar el parque un vendedor ambulante nos había provisto de sendos collares de un verde y un violeta iridiscentes que chispeaban en lo oscuro, y las modernísimas zapatillas de gimnasia contribuirían definitivamente a armonizar mi estado de ánimo con el estilo del barrio y el tono de la noche. Haciendo abstracción de mis pies impertinentes, con un último esfuerzo pude incluso correr -‑tal fue la súbita energía que aportó la esperanza de encontrar la zapatería abierta‑‑ y olvidar momentáneamente el otro dato apremiante. Pero la frustración de ese empeño hizo que la necesidad de llegar a un baño cobrara proporciones cataclísmicas y hubimos de emprender otro desvío. Por suerte, los edificios de la universidad estaban a un paso y tras la pausa impostergable en uno de ellos pude por fin disponerme, ahora sí, a iniciar, despacito, la segunda parte de la noche. Los ecos de la comparsa llegaban cada vez más diluidos por las bocinas y frenazos de los taxis que volvían a invadir las calles más transitadas de la zona, a riesgo de toparse con un rezagado trozo de desfile o con la retirada en masa de la fuerza policial, convocada especialmente para vigilar el parque, que en noches normales, ya se sabe, es antro de traficantes de drogas, borrachos y maleantes.
Yo tenía trece años y medio. Debía encontrarme con mi mamá en su oficina: a última hora mi tía había llamado, no podía llevarme a comer. Llegué tarde porque como de costumbre bajé sin prisa desde la 53 por la 3ª Avenida mirando las vitrinas, la gente, y sobre todo pensando. Pensando. ¿Qué decidiría ella? Ella era imprevisible, siempre me tenía adivinando, llevándome arbitrariamente de un lado para otro. Cuando llegué estaba impaciente. En el taxi no paró de quejarse: su problema era qué haría conmigo durante su clase. Si me llevaba con ella me aburriría, y además se me pasaría la hora de la cena. Y después teníamos que ir al desfile de disfraces, que yo quería ver a toda costa. Pero tampoco le gustaba la idea de dejarme solo por ahí esas dos horas. Sabía que me escaparía hasta St. Mark's, que podría encontrarme con algunos punks, conocidos de vista o amigos de amigos. De hecho así fue, pero primero hice lo que me mandó. Ella, siempre tan atenta a los detalles formales, me compró un diario para que tuviera material de lectura (el Village Voice) y me dio dinero para que fuera a instalarme a Pane e ciocolatte, una especie de cafetería de estudiantes, a comer, a esperarla mientras iba a su clase. Pedí una hamburguesa deluxe, miré los anuncios de discos y conciertos y me fui poco después. Por St. Mark's todo estaba desierto, así que pasé a ver a mi amiga Mickey, que trabajaba en Traffico, una boutique new wave. Me veía bastante cool. Llevaba mis jeans gastados, mis botas Dr. Marten's, las forradas con metal en la punta, mi abrigo largo, y en la cabeza un pañuelo atado a lo skinhead. Conversamos corto y me encaminé de nuevo hacia el parque, preguntando la hora a cada rato. Con mi mamá nos dimos veinte mil vueltas, yo corriendo tras ella o a veces adelantándome cuando podía, buscando un lugar más o menos potable para ver el desfile. En Waverly y la 5ª Avenida no había caso. Cruzamos el parque en diagonal hacia Macdougal y allí quedamos no muy bien al principio, pero cada vez mejor, más cerca de la calle, gracias a la presión insistente de ella, que no estuvo satisfecha hasta quedar con un pie en primera fila. Yo, como era mucho más alto, veía todo desde más atrás. Desfilando al compás de varias bandas de música había gente disfrazada de fantasma, de botella de cerveza, de caballero andante, de payaso, y otros aun más originales, como un tipo todo de blanco, con sombrero de copa también blanco y los ojos dos enormes círculos pintados de rojo. Este fue el que más me gustó. Al rato nos dieron ganas de irnos. Hacía frío. Mi mamá estaba cansada, quería sentarse en algún sitio, pero en ese caso tendríamos que caminar un poco más, porque para ella "algún sitio" no era cualquier lugar. Yo la entendía. Por eso primero quería pasar urgente al baño y a comprarse unos zapatos más cómodos. Partimos en dirección oeste, por la calle 8, con la idea de llegar hasta el Caffè degli artisti, en Greenwich Avenue. Entonces divisé, sentado en unos escalones, a mi amigo David, de mi escuela de Queens, que prácticamente vivía en la calle 8, y se lo mostré a mi mamá, que nunca me creía cuando le decía que David ya casi no estaba en Queens y prácticamente vivía en la calle 8. Ahora parece que se convenció por fin. Al pasar por Christopher Street vimos a los travestidos más elegantes; eran también los más alegres y lanzados. Bailaban o se paseaban, exhibiéndose, y podíamos ver de cerca su maquillaje y sus trajes chillones o brillantes. De pronto pensé que en Nueva York todo el mundo era artificial, incluso yo. Pero no sé por qué decidimos cambiar de rumbo hacia el este e ir a comer a Romna. Romna era un restaurante indio (de Bangladesh, para ser más exacto) al que íbamos desde hacía siglos, donde nos conocían y siempre éramos felices. Antes íbamos allí con Richard. Es más, lo habíamos descubierto con Richard, cuando yo tenía unos 8 años. Romna era como quien dice estar en casa, sólo que era mucho mejor que estar en casa.
Habíamos andado un poco a la deriva, pero la idea de llegar a Romna era consoladora, aunque supusiera volver a atravesar todo el Village. Romna era un lugar familiar. Avidos de un poco de silencio para sumirnos en nuestro propio mundo interior, sintiéndonos al mismo tiempo solidarios en esa errancia a través de la noche neoyorquina, que era quizás lo único que entonces nos unía, nos internamos en unas calles anodinas, pobladas a esa hora sólo por trastos viejos y bolsas de basura amontonados en la acera o, acurrucado sobre una rejilla metálica por donde escapaban los vapores del subway, algún borracho del Bowery venido a dormitar a estos reinos más plácidos. De repente, como surgido de la nada, se aproximó un indio, que iba en dirección opuesta, hacia el parque. Cortés, pero intensamente, preguntó cómo llegaba a Washington Square, y siguió su camino. No era indio, era puertorriqueño. No, era indio: cualquier puertorriqueño de este barrio sabe donde queda Washington Square porque llevan más tiempo aquí, los indios llegaron después. Tal vez por eso no sabría que el desfile ya había terminado y se alejaba en vano hacia el centro -‑cada vez menos marginal‑‑ del Village. Tendría que esperar un año para ver otro Halloween y para entonces ya el remolino de esta ciudad se lo habría chupado hacia su vórtice y nadaría como pez en el agua con coreanos y etíopes (y otras especies más añejas como nosotros) aspirando a abrirse paso entre los peces gordos. Sólo que nosotros, más indiferentes o más seguros, desde hacía mucho ya no íbamos sino en la otra dirección, al encuentro precisamente de lo que él abandonaba, lo más lejos posible de los áridos cotos del Establishment. ¡Increíble!: vimos pasar a Jimmy Connors. ¡El famoso tenista, de incógnito! Yo lo reconocí al tiro. Mi mamá, claro, dudaba, pero ella no lo vio como yo, sino de espaldas. A la vuelta, cuando nuevamente atravesamos toda la calle 8 de este a oeste para ir a la estación del F en la 6ª Avenida, todavía deambulaban algunos de disfraz: un par de tipos vestidos de pancake. El traje consistía en dos enormes platillos de cartón dorado que cubrían todo el cuerpo, desde el cuello hasta los tobillos, con el emblema de Aunt Jemima, la marca de harina de panqueques, justo en la barriga. Unas chicas los miraban alucinadas y decían que eran esos panes chatos y huecos que los griegos llaman pita; otra señora preguntó si eran bagels, las roscas que vendían en todos los negocios judíos. ¡Ja! Típicamente neoyorquino.
Era cerca de la una cuando abordamos el F rumbo a casa. La estación estaba más concurrida que otras veces con los que aún tenían por delante el viaje de unos treinta y cinco minutos hasta Jackson Heights o un poco más hasta Forest Hills: latinos de Queens que volvían del desfile en su mayoría, pero había de todo. A empujones, a gritos, al cerrarse las puertas automáticas entró un grupo que llamó la atención, aunque no lo distinguimos bien hasta que cesó el desbarajuste que en cada parada causaba el entra y sale de gente. Iban apenas disfrazados, salvo una de melena retinta y ojos claros que daba la impresión de estar casi desnuda. Llevaba botas altas y las piernas perfiladas por una malla negra con roturas en la rodilla y cerca de las ingles. Se movía constantemente, y a cada tentativa de ponerse de pie sus amigos la hacían sosegarse. Hasta que se zafó y fue a dar de cabeza en los brazos de un caballero que roncaba en un asiento vecino. Dando tumbos ‑-porque era obvio que estaba ebria‑- logró afirmarse en la barra central del vagón. "Fu‑fú, fu‑fú", cantaba repartiendo guiños y golpes de pestañas postizas al son de las risitas recelosas y algo avergonzadas, aunque divertidas, de los que viajaban con ella. Fue en ese momento, así, acodada a la barra, con el sexo ceñido por un minúsculo traje de baño de un azul violento que dejaba las nalgas al descubierto debajo de la malla, cuando nos dimos cuenta de que se trataba de un hombre. "¡Lázaro, quédate quieto, muchacho!", lanzaban con acento caribeño ‑-¿cubano?‑- los amigos. Lázaro se abría de piernas y exhibía la perfecta belleza femenina de su rostro y la firme esbeltez de su cuerpo ante los mirones atónitos. Yo no le podía quitar los ojos de encima. Lázaro no paraba. "¡Lázaro, ven acá, chico, estate quieto!", suplicaban los otros entre carcajadas ahora incontrolables. Impulsado por la velocidad, iba tambaleándose de un extremo a otro del carro, aferrándose de vez en cuando a algún hombro, cayéndose de bruces sobre un conjunto de pasajeros, aunque nunca sin pedir disculpas zalameramente o plantarle un beso en la mejilla a uno de sus improvisados benefactores, los cuales simplemente no tenían tiempo de reaccionar, ni bien ni mal. A mí se me acercó y me pidió fuego, balanceándose sobre mi cabeza agarrado de una de las manillas del techo. El tipo era un caso. Yo le contesté que no fumaba, traté de ser amable porque me cayó simpático, pero la verdad es que en el tren está prohibido fumar. A mi mamá ni la miró. Lázaro cantaba "fu‑fú" (¿conocería acaso ‑-tan joven‑- el Frou-frou, cantado como yo lo oí la primera vez por Patachou?), volaba en grands jetés, aterrizaba con una especie de reverencia a los pies de una señora de edad que lo miraba seria. Mi mamá lo contemplaba como en trance, yo creo que le gustó. A mí me maravillaba su increíble energía, porque estaba completamente borracho y nunca perdía del todo el equilibrio. Bueno... casi nunca. No perdía del todo su gracia, más bien. Sí, claro, era muy gracioso. No, no es eso, además era gracioso. Tú siempre tienes que decir la última palabra. El tren se detuvo luego de su interminable sondeo por debajo del East River y entraron una monja y un señor de negro que a todas luces parecía cura. Lázaro no quiso desairar a los recién incorporados a la fiesta -‑porque aquello era su fiesta personal‑‑ y dos o tres piruetas más tarde estaba otra vez colgado de la manilla frente a la monjita, cigarrillo en mano, pidiendo lumbre. "¡Lázaro!", bramaron. "¡Ay, Dios mío!" El vientre de Lázaro se proyectaba hacia atrás y hacia adelante más o menos a la altura del mentón de la monja, quien mantuvo una actitud ejemplarmente digna en todo momento. Se bajó, eso sí, con su curita, en la parada siguiente. Pero yo vi cómo se metían en el otro vagón. Mira, en realidad no se bajaron, ¿cachaste? Pensé que los acontecimientos de esta noche eran la clase de vivencia vibrante e intensa que fascinaba a mi hijo y que difícilmente olvidaría. Lázaro se había pasado al cante jondo y se iba por soleares: "ay, el ei', ay, el éei'" -‑y en un susurro‑‑ "coño". En esa misma estación había entrado un policía que se quedó de pie junto a la puerta, alto y apuesto, de uniforme completo. El "ei'" ‑‑caímos en la cuenta‑‑ era el AIDS. "Odio el ei'..." y se acercaba al policía meneando el culo y sonriendo coqueto. "¡Lázaro! Ven acá, muchacho", instaron espantados sus amigos, mirando la escena de reojo. "Déjame, chico, e' Jalogüín... El ei', el éei'... E' que yo soy cubano... Déjame hablar, chico. ¡Ay, qué maldición el éii'!" Dos rubias a quienes la complicidad entre voyeurs había hecho romper el código de no hablar con extraños se preguntaban en qué idioma deliraba Lázaro. Una sugirió tímidamente que en español; la otra protestó, indignada, que ella sabía español y aquello no podía ser sino un dialecto. En un viraje súbito, Lázaro trató de asirse al brazo del policía, pero fue severamente rechazado... con un gesto. Hubo como un suspiro colectivo de alivio. ¿Te fijaste, mami? Un hombre que se levantó para ir hacia la puerta cortó la tensión cuando dijo, en voz alta, que Lázaro tenía mejor cuerpo que su esposa. Todos se rieron. Y era verdad: tenía muslos de bailarina, torneados y sin vellos. Yo le miraba el bulto entre las piernas y pensaba, qué tipo tan atrevido, porque con el taparrabo, la malla y, entre medio, uno de los rellenos blancos en forma de copa del ajustador que había ido a dar allí, estaba más que sexy, estaba.... Estaba obsceno. Pero tenía algo entrañable y hermoso y lleno de gracia. Lázaro dio su última voltereta con la cara surcada como paso de cebra por la peluca azabache justo antes de que el tren parara en la estación de Jackson Heights, donde varios de sus amigos, dispuestos a bajarse, lo halaban para que se soltara de la barra y lo empujaban hacia afuera. Lázaro no quería salirse de esa noche. "Vete a ver a tu madre", le gritaron los que permanecieron en el tren, no sé si en serio o en choteo. Lo cierto es que aunque su rostro había cobrado por instantes un cariz algo tosco y traslucía entonces, fugazmente, una indecible pena, Lázaro había experimentado durante aquel trayecto el gozo exhilarante y todavía nuevo de mostrarse sin tapujos ante un público cautivo.
Lo más probable era que al día siguiente Lázaro se levantara con dolor de cabeza, se duchara y saliera otra vez hacia el subway, de cuello y corbata, para dirigirse al banco de Lexington Avenue donde, desde 1980, trabajaba de cajero.
© María Elena Blanco







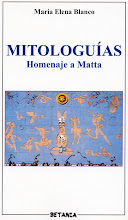









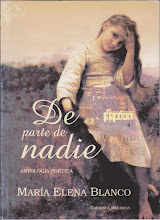

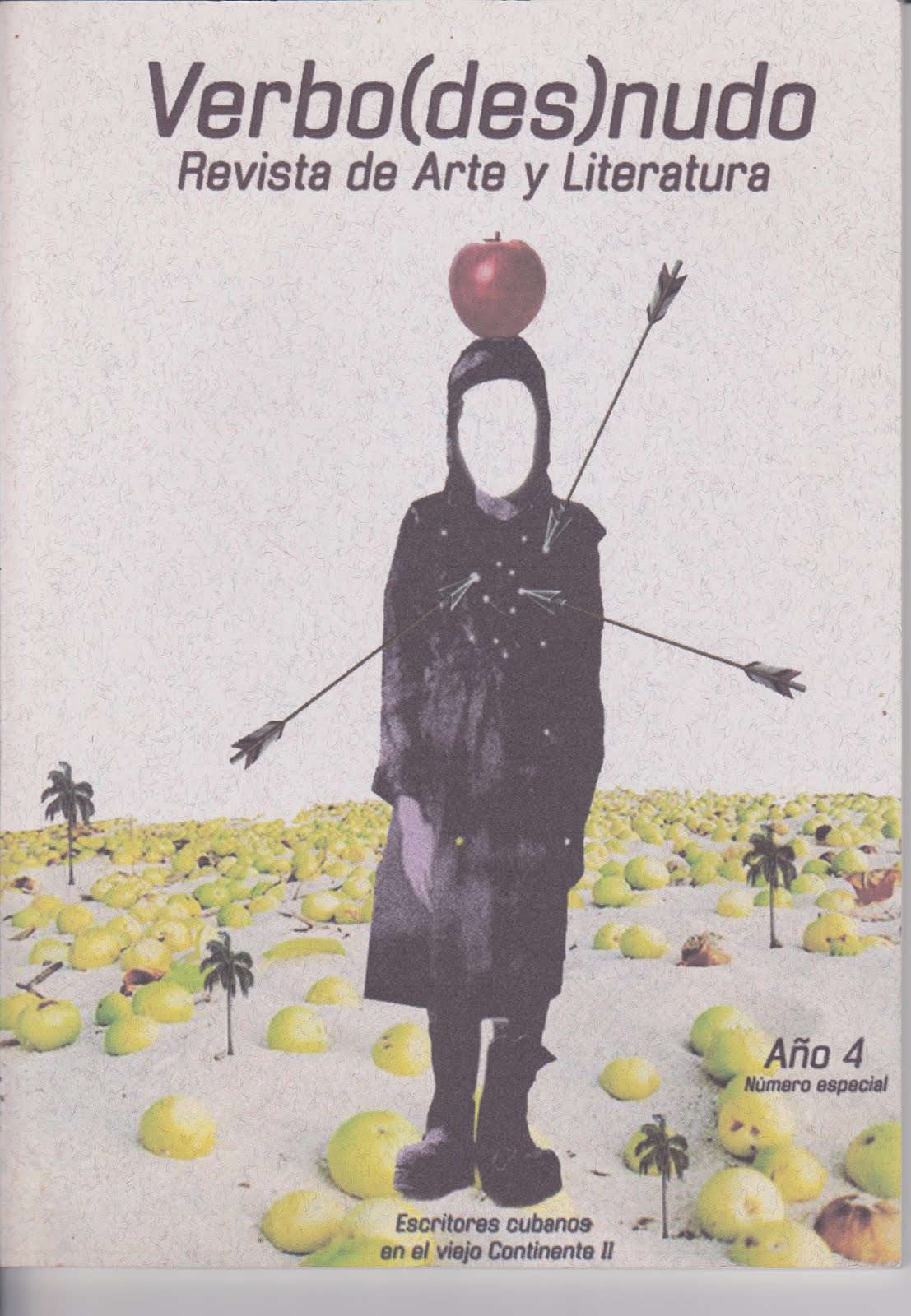




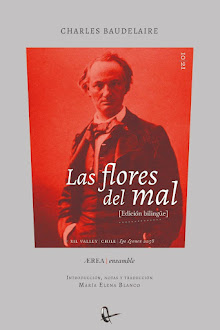

.jpg)



